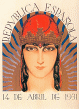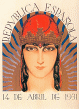Discurso
Pronunciado por Francisco Pi y Margall
en el Centro Federal de Madrid la noche
del 29 de Septiembre de 1891
Queridos
consocios: Habéis elegido para abrir las conferencias
de este Casino un día memorable en los fastos de
la Historia. Cayó, hace hoy veintitrés
años, la dinastía de los Borbones, una dinastía
que había regido durante siglo y medio los destinos
de España. Se la había destronado el año
1808; mas no por el pueblo, sino por Bonaparte. El año
1868 fue el pueblo el que la arrojó del reino.
¿Qué causas pudieron producir tan inesperado
acontecimiento?
Ocupaba
el trono doña Isabel, una mujer que en los primeros
días de su reinado había sido aclamada con
frenético entusiasmo en los combates donde le disputaba
la corona la rama de D. Carlos. Gracias á su manera
de proceder llegó á ser odiosa. Había
aprendido en la escuela de doña María Cristina,
su madre; y, sobre ser avara en las reformas, tendía
siempre menoscabar los derechos de los ciudadanos. Desde
que se la declaró mayor de edad se echó en
brazos de los conservadores, y no llamó
nunca al poder á los liberales sino por la fuerza.
Los llamó sólo el año 1854, después
de la sublevación de O'Donnell en el Campo de Guardias
y de la de Espartero en Zaragoza; y los despidió
apenas se lo permitió la rivalidad entre Espartero
y O'Donnell. Se deshizo á poco del mismo O'Donnell
y volvió á entregarse a los conservadores.
Desde entonces hasta el año 1868 prometió
repetidas veces el poder á los liberales; se lo prometió
personalmente al general Prim, de quien parecía haberse
agradado por el heroísmo que mostró en Africa
y por lo acertadamente que supo cortar la guerra de Méjico.
No cumplió nunca su promesa, y lanzó al general
Prim y los suyos por las vías revolucionarias.
Sublevóse
Prim en los primeros días de Enero de 1866 al frente
de unos escuadrones; y, aunque por no haber hallado en el
ejército el apoyo que esperaba, hubo de entrar en
el vecino reino de Portugal, no desistió ya de la
empresa de ganar por la fuerza lo que por las vías
legales y amistosas no había conseguido. Hubo aquel
mismo año una sublevación en Madrid, apoyada
por parte del ejército; hubo al año otra en
Aragón, donde murió Manso de Zúñiga;
hubo conatos de otra en Valencia, á donde acudió
el general Prim en persona; y bien que en todas salió
vencedor el Gobierno, no dejaba de ir quebrantándose
la autoridad de la reina.
Doña Isabel, sin embargo, se creía más
poderosa cada vez que obtenía un triunfo sobre los
rebeldes. Después de haber sofocado el movimiento
de Madrid y haber impíamente fusilado aquellos sesenta
sargentos, que eran la flor de la juventud y del ejército,
tan fuerte se creyó, que se desprendió de
O’Donnell, á quien había hecho servir
de verdugo, y se entregó desenfrenadamente
á la reacción, sirviéndose primero
del brazo de Narváez y después del de González
Bravo, de aquel hombre que había pasado repentinamente
de demagogo á conservador, y había sido el
año 1844 el azote de los liberales. No ocultó
entonces su designio de rasgar la Constitución y
substituirla con otra, según las palabras de su Gobierno,
adecuada a las tradiciones de la monarquía.
Había
ya demostrado doña Isabel su espíritu reaccionario
en la formación del ministerio-relámpago,
en el nombramiento del marqués de Miraflores y, sobre
todo, en los sucesos de San Carlos de la Rápita,
de los que, no sin razón, se la considera cómplice.
Estaba ahora dispuesta á atropellarlo todo.
Redujo al silencio á la prensa, atropelló
las Cortes, prendió y desterró al presidente
del Congreso, envió á las islas Canarias á
los hombres más eminentes dentro de la monarquía,
y terminó por proscribir del reino a su propia hermana,
á cuyo marido, con ó sin razón, temía.
Con tan desatentada conducta hizo posible, y aun precipitó,
lo que era de absoluta necesidad para que la revolución
triunfase: la coalición de los unionistas y los progresistas.
La obra revolucionaria avanzó entonces rápidamente,
y tuvo la fortuna de contar con un hombre como Topete, que
batalló algún tiempo entre el interés
de la nación y la gratitud que á la reina
debía, y se decidió al fin por el supremo
interés de la patria. No era ya posible para
ningún constitucional consentir que se llevara la
nación á donde la quería conducir González
Bravo, secreto favorecedor de la causa de D. Carlos.
Reuniéronse
en Cádiz Prim, Serrano y Topete, se sublevó
la escuadra, secundó el movimiento la ciudad, dióse
un manifiesto, donde se expuso las causas del alzamiento,
y cundió pronto la revolución por distintos
ámbitos de la Península. Levantóse
después de Cádiz Sevilla, y mientras Prim,
con la escuadra, iba pronunciando los puertos hacia Oriente,
Serrano, con prodigiosa actividad, reunió un ejército
con que pudo hacer frente al que contra él enviaba
el Gobierno de la reina. Encontráronse los dos ejércitos
en Alcolea y trabaron un sangriento combate. En aquella
memorable jornada no pudo, en realidad, ninguno de los dos
ejércitos darse por vencedor ni por vencido. Salió,
con todo, vencedora la revolución, parte por la grave
herida que recibió el marqués de Novaliches,
jefe del ejército real, parte por las simpatías
que el alzamiento despertaba en los ánimos de los
que debían combatirlo. Vino Serrano á
Madrid con los dos ejércitos, y quedó destronada,
sin grandes sacudimientos, aquella mujer que llevaba treinta
y cinco años de reinado y tal vez habría podido
reinar hasta el último día de su vida si hubiera
seguido otra conducta.
Triunfó
la revolución y despertó grandes entusiasmos;
pero hubo de luchar pronto con serias dificultades, merced
á la falta de acuerdo entre los vencedores sobre
la persona con que se debía sustituir á doña
Isabel. Todos estaban conformes en que se la destronara
y proscribiera, todos conformes también en sostener
la institución monárquica; pero todos discordes
en la persona que habían de elevar al trono. Querían
proclamar unos á doña María Luisa Fernanda,
otros al duque de Montpensier, con quien habían contraído
serios compromisos, otros á un príncipe extranjero
que pudiera ser fiel guardador de nuestra libertad política;
y todos debieron, por razón de esta discordia, dejar
a las Cortes la resolución de tan arduo problema.
Esta falta de acuerdo, no lo dudéis, hizo imposible
primero la monarquía y después la república.
Al
estallar la revolución, organizáronse por
todas partes juntas revolucionarias. A ejemplo de las de
Cádiz y Sevilla aceptaron todas el programa de la
democracia, mas ninguna se atrevió á proclamar
la república. Si los vencedores de Alcolea
hubiesen levantado en aquel mismo campo al nuevo rey, es
más que probable que hubiesen afianzado con el nuevo
monarca la monarquía. Demócratas había
entonces muchos, republicanos pocos, y éstos sin
la organización ni la cohesión suficientes
para apoderarse de una situación traída por
la escuadra y el ejército. A pesar de la falta de
republicanos, habrían podido también los vencedores
implantar por aquellos días la república;
que no era difícil hacerla aceptar por una nación
que pedía á voz en grito la caída de
los Borbones y no presentaba ni tenía candidatos
con que sustituirlos. Nos lo confirma el rápido
é inesperado crecimiento del partido republicano
á la vuelta de pocos días, partido que, cuatro
meses después, enviaba setenta diputados á
las Cortes, y al año ponía cuarenta mil hombres
sobre las armas. Ni se estableció la república
ni se alzó nuevo rey, y las dificultades fueron cada
día creciendo.
Alarmado
el Gobierno provisional por el imprevisto desarrollo del
partido republicano, quiso prejuzgar la cuestión
de si había de prevalecer la monarquía ó
la república, y contra lo que al parecer había
prometido, la prejuzgó primeramente en la circular
del ministro de Estado á las demás naciones,
después en un manifiesto que firmaron hasta los principales
hombres de la democracia, luego en una manifestación
pública é imponente á la que contestaron
con otra los republicanos. No se trata decían en
su manifiesto los demócratas, de restablecer la monarquía
de derecho divino; se trata, por lo contrario, de constituir
una monarquía que del pueblo emane y del pueblo sea
representación y símbolo, de una monarquía
que sea el escudo y la garantía de nuestras libertades.
Como quiera que fuese aceptaba, así por el Gobierno
como por gran parte de nuestros hombres, el principio hereditario,
la vinculación del poder en una familia, el absurdo
de dejar sometida la suerte de la nación á
los azares del nacimiento.
Esto
encendió las iras de los republicanos. Resultaron
pacíficas en Madrid la manifestación republicana
y la monárquica; mas no lo resultaron ya ni en Valladolid
ni en Tarragona. Fueron después exaltándose
los ánimos y sobrevinieron los disturbios de Sevilla,
de Málaga y de Cádiz, donde hubo tres días
de combate. Aumentaban los republicanos, insistían
los monárquicos en hacer predominar la monarquía,
buscaban candidatos para el trono y no los encontraban.
A los dos años de la revolución, ¿qué
dinastía era ya posible?
El
Gobierno provisional, y luego la Regencia, viendo el mucho
favor que iba ganando la república, se propuso dar
á la nación esperanzas de obtener por medio
de la monarquía la unión de España
y Portugal, si en Portugal poco grata, aquí gratísima.
Ofrecieron con este propósito la corona al príncipe
Fernando, y con una insistencia tal que rayaba en vergonzosa.
Rechazó don Fernando dos y más veces el ofrecimiento,
y, cuando ya vencido por tantos ruegos se dignó aceptarlo,
fue bajo la expresa condición de que habían
de seguir independientes los dos reinos y en caso alguno
habían de poderse reunir en una sola cabeza las dos
coronas. Desconcertado por esta condición el Gobierno
español, hubo de renunciar por siempre a tan acariciada
candidatura e ir de corte en corte mendigando un
rey para el trono. Lo buscó en la familia
de los Hohenzollern, dando pretexto á la desastrosa
guerra entre Francia y Alemania. Lo buscó en el duque
de Génova, joven de doce años, cuya madre
tuvo el buen tino de rechazar el ofrecimiento. Lo buscó
en Espartero, que comprendiendo la malicia con que se le
consultaba, se excusó con sus achaques y sus muchos
años. Se buscó, por fin en Amadeo de Saboya,
á quien presentaba corno hijo de un rey que era fiel
guardador de la libertad en Italia. Amadeo, a la primera
proposición que se le hizo, vio claro lo que debía
sucederle si aceptaba y lo que realmente le sucedió
cuando aquí vino. “¿A qué he
de ir á España? dijo. ¿Qué podré
hacer en una nación dividida en implacables bandos?
Yo, que no conozco el arte de gobernar, ¿cómo
podré dominarlos? Seré instrumento y juguete
de los ambiciosos que me rodeen.” Aceptó, con
todo, la corona, obedeciendo á los planes de su ambiciosa
familia.
Amadeo,
gracias á la inoportunidad con que aquí vino,
nada pudo hacer ni nada hizo. Pasó por el país
sin dejar rastro ni huella. Inició una sola ley de
importancia, la de la abolición de la esclavitud
en Puerto Rico, y no llegó á sancionarla.
En poco más de dos años hubo de cambiar cinco
veces de ministros y convocar tres Cortes. Hubo
de pasar las horas viendo cómo se combatían
y se destrozaban los dos ilustres rivales progresistas:
Sagasta y Ruiz Zorrilla. Fue verdadero juguete de las fracciones
monárquicas. Para mayor desgracia suya, la víspera
de su entrada en la Península había perdido
al general Prim, que le habría podido servir de guía
y de escudo, ya que ejercía un decisivo influjo sobre
el partido progresista, tenía á raya á
la unión liberal y algún respeto merecía
á los mismos republicanos. Muerto Prim, se desencadenaron
ambiciones hasta allí bien ó mal contenidas
y desprestigiaron la nueva dinastía.
Fue
estéril el reinado de Amadeo en lo político
y fue desastroso en lo económico. En el
primer presupuesto hubo ya de pedir una emisión de
150 millones de pesetas en deuda consolidada y otra de 225
nominales en billetes del Tesoro; en el segundo, la facultad
de poner en circulación los bonos en cartera, emitir
100 millones más y exigir el anticipo de un semestre
de la contribución territorial y el subsidio de industria
y de comercio; en el tercero y último, proponer la
emisión de 300 millones en billetes hipotecarios
y 250 en deuda consolidada, dejando de pagar en metálico
las dos terceras partes del cupón vencido, y para
todo esto entrar en conciertos con el Banco de París
y otorgarle injustificados monopolios. Verdad es que el
mal venía de lejos, pues al caer doña
Isabel se había dejado exhausta la Caja de Depósitos
y era considerabilísima la deuda flotante, tanto
que la revolución había debido empezar por
un empréstito de 500 millones de pesetas, tras el
cual vino otro de 250.
Aunque
hubiese reunido Amadeo las más brillantes dotes,
no habría podido dominar situación tan angustiosa
y difícil. Los republicanos le hacían una
guerra á muerte, los carlistas se preparaban para
derribarle, procurando despertar el sentimiento nacional
contra un rey extranjero, y los partidarios de D. Alfonso
daban pábulo á las oposiciones todas, entendiendo
que por ellas habían de llegar pronto á la
restauración que deseaban. No tardaron republicanos
y carlistas en lanzarse á vías de hecho: los
republicanos pasajeramente en El Ferrol, los carlistas tomando
nuevamente por campo de batalla las provincias del Norte,
donde no bastó á contenerlos el generoso indulto
del duque de la Torre. Vio al fin Amadeo la tempestad que
se cernía sobre su cabeza, comprendió la insostenible
situación en que le colocaban los poderosos bandos
enemigos de la dinastía, se reconoció prisionero
de los radicales, que no estaban dispuestos á dejarse
sustituir por los conservadores, y tomó la prudentísima
resolución de abdicar por sí y por sus hijos.
Vino
la república, pero tan á deshora como la dinastía
de Amadeo, cuando la nación se sentía fatigada
por cuatro años de vicisitudes políticas y
desastres económicos, cuando estaba exhausto el Tesoro
y agotadas las fuerzas de los contribuyentes cuando había
dos guerras embravecidas, una en el Norte y otra en Cuba,
cuando á causa de estas guerras no podían
los republicanos cumplir en el gobierno lo que en la oposición
habían ofrecido, cuando para sostener los
gastos de las dos guerras habían de recurrir a otro
empréstito de 175 millones de pesetas y seguir la
marcha de sus antecesores, cuando los que al principio de
la revolución se habrían decidido fácilmente
por la república, la consideraban imposible, y creyendo
tan ineficaz la república como la monarquía
popular, empezaron a volver los ojos á las pasadas
instituciones. Dicen hoy algunos que la república
se perdió por no haber existido la conveniente diferenciación
de partidos, necesaria, según ellos, para que el
juego de las fuerzas centrífuga y centrípeta
no dejara salir las nuevas instituciones de su natural órbita.
No he podido admitir nunca esta teoría. Hubo durante
república sobra y no falta de diferenciaciones. Desde
un principio tuvieron las Cortes su derecha y su izquierda,
y por cierto tan encontradas, que se combatían como
si fueran los más implacables enemigos.
Ni faltó después un centro. La división
que antes de proclamarse la república estalló
entre los federales por una mera cuestión de procedimiento,
se avivó después en las Cortes y fue de fatales
consecuencias.
Yo
estoy por lo contrario, en que deben refundirse en uno todos
los partidos republicanos y vivir bajo un mismo programa.
No en vano os he referido lo que sucedió después
de la revolución de septiembre por falta de acuerdo
entre sus hombres. Os lo he referido precisamente para demostraros
á qué males no conduce en las revoluciones
la discordia de los vencedores. Aquella discordia hizo,
como habéis visto, imposibles la monarquía
y la república. Tened por seguro que no sería
tampoco viable la futura república, como todos los
republicanos no hubiesen llegado al común programa
por el que hace tiempo batallo, como no la pudiesen constituir
al otro día en la Gaceta sobre bases por todos aceptadas,
como no pudiesen al propio tiempo decretar todas las reformas
que la salud de la patria exige. Sin este previo
acuerdo estaría condenado el Gobierno provisional
de mañana, como el de ayer, á una inacción
peligrosa, que así podría conducir á
un régimen de fuerza, como a la anarquía.
Vinieron
los autores de la revolución de Septiembre, no sólo
sin haber resuelto la cuestión dinástica,
sino también sin un programa definido y concreto,
expresión de los sentimientos y las aspiraciones
del pueblo. Debieron por esta razón moverse al vaivén
de las olas populares y realizar al fin lo que más
lejos tenían del corazón y del pensamiento.
¿Estaban acaso por la autonomía del individuo?
¿Comprendían siquiera que pudieran ser absolutas
las libertades públicas?
Para
que una revolución no sólo triunfe, sino que
también se consolide, es indispensable tener preparadas
hasta las reformas que puedan afianzarla á fin de
adelantarse á la voluntad de los pueblos y quitar
todo pretexto á tumultos y desórdenes.
Si llegaran á convencerse de esta verdad los republicanos,
así los unitarios como los federales, no perderían
de seguro el tiempo en personales rencillas y en cuestiones
de poco momento, se apresurarían á estudiar
y precisar estas reformas y á buscar los fundamentos
en que ha de descansar la república. Nosotros
proponemos como base de la república la autonomía
de las regiones y de los municipios, corolario de la del
individuo y consecuencia obligada del principio de libertad
que informa todo el movimiento del siglo. ¿Puede
darse base más racional ni más lógica?,
¿puede concebirse nada que más sirva de freno
al espíritu invasor y corruptor del Estado?, ¿puede
concebirse nada que esté más en las tradiciones
de España, en la manera como se formó la nación,
en la diversidad de leyes y de costumbres de las regiones
que la constituyen? Nuestras reformas políticas y
económicas sobradamente conocidas son para que tenga
necesidad de repetíroslas.
Se
cree aún por algunos, y así lo creyeron también
los hombres del Gobierno Provisional, que la república
carece en España de antecedentes históricos.
El año 1796 hubo ya en Madrid una conspiración
republicana, y fuero condenados á muerte seis de
sus caudillos, enviados después por indulto á
los castillos de América. El año 1820, según
el marqués de Miraflores, se pensó en hacer
la revolución bajo la bandera de la república
federal, y se abandonó el proyecto por creer que
había de atraer más soldados y más
gentes la de la Constitución de Cádiz. Del
año 20 al 23, según el mismo historiador,
se intentó dos veces proclamar la república,
una en Zaragoza, otra en Málaga. El año 40
se publicaban ya periódicos republicanos en Madrid,
Barcelona y Cádiz. El año 42 se alzaron en
armas los republicanos de Barcelona y rechazaron detrás
de sus barricadas cuatro divisiones que otros tantos generales
dirigían. Fueron vencidos al fin por no haber encontrado
eco en lo demás de España; pero no dejaron
de dar muestra de cuanto valían y podían ya
que hubo de ir á vencerlos en persona el general
Espartero. El año 54 votaron en las Cortes contra
la monarquía veintiún diputados. El año
56 eran principalmente los republicanos los que sostenían
á Espartero contra O’Donnell. El año
58 suscribieron los principales hombres de la democracia
un manifiesto clandestino, donde se decía que la
república era la forma obligada de los principios
democráticos.
Es
común en los poderes públicos creer que han
muerto las ideas vencidas en las calles ó en los
campos de batalla. Ignoran ú olvidan que las ideas
labran en los ánimos de las gentes aun cuando parecen
muertas por vivir reducidas al silencio. Muerta se creyó
la idea de la república, y sin embargo, ¡cuán
viva y poderosa no surgió á los pocos días
de la revolución de Septiembre! A los ministros del
Gobierno Provisional debió haberles dicho algo este
raro fenómeno.
Hombres
que nunca habían sido republicanos borraban entonces
de los edificios públicos la corona que había
sido siempre símbolo de la monarquía. La borraban
con verdadero ardor, y en Barcelona exigían del general
Prim que se la quitara del kepis. Si los héroes
de la revolución hubiesen entonces proclamado la
república, lo repito, la tendríamos aún
hoy en España. Unidos por un solo pensamiento todos
los partidos de la revolución, habrían sobrado
hombres de inteligencia y de valer para la constitución
y el desarrollo de la república.
Por
lo dicho podría alguien imaginar que considero estéril
la revolución de Septiembre. No, los grandes cambios,
aunque los acompañen grandes faltas, son siempre
fecundos. Fue la revolución de Septiembre
la que estableció en absoluto los derechos individuales
ensanchando indefinidamente los horizontes del pensamiento,
emancipando de la tiranía de las religiones la conciencia,
consagrando la soberanía del pueblo aun en la administración
de la justicia. De tal suerte los arraigó,
que la restauración, después de habérnoslos
arrebatado, ha creído condición de su vida
el devolvérnoslos y nos los va devolviendo bien que
lenta y avaramente. Bendigamos aquella revolución
y guardémonos de seguirla en la falta de acuerdo
entre sus hombres, en las vacilaciones y en las dudas que
tuvieron.