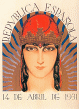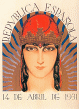La
represión de la Revolución de Octubre
Cómo consiguió Indalecio Prieto pasar a
Francia
en Octubre de 1934.
Por
Ignacio Hidalgo de Cisneros.
Llegué
a Madrid sin el menor contratiempo. La vida en la capital
parecía normal. Únicamente se notaba que
habían reforzado las guardias en los edificios
públicos. Preocupado por la situación de
Prieto, fui a ver a sus hijos. Temía que la vivienda
de Prieto estuviese vigilada; sin embargo, no noté
nada sospechoso. La policía había registrado
el piso, pero después dejó de interesarse
por aquella casa.
Me
recibieron con sorpresa y alegría. Concha me puso
inmediatamente al tanto de lo sucedido. El Gobierno se
había hecho fácilmente dueño de la
situación en Madrid, después de detener
a la mayor parte de los dirigentes. Entre los detenidos
se encontraban Largo Caballero, Azaña, González
Peña y otros que no recuerdo. En Asturias, el ministro
de la Guerra, o, mejor dicho, su hombre de confianza,
el general Francisco Franco, para dominar la situación
había concentrado un verdadero ejército
con toda clase de elementos. Las fuerzas de choque de
este ejército eran las banderas de la Legión
Extranjera que Franco había hecho venir urgentemente
de Marruecos. Estas fuerzas estaban llevando a cabo una
represión feroz en la cuenca asturiana, donde los
mineros se defendían con mucho coraje.
El
día anterior habían llegado a Madrid, instalándose
en casa de Prieto, dos de sus íntimos amigos: Valentín
Suso y Manolo Arocena. Yo los conocía
bastante y con Suso me unía una gran amistad. Los
dos eran agentes de aduanas en Irún, muy buenas
personas, republicanos cien por cien y muy queridos en
aquella región. Tuve con ellos y con Concha una
larga conversación para ver lo que podíamos
hacer por «don Inda». Los tres estaban muy
preocupados y temían que si Prieto era detenido,
dado el ambiente de histeria reaccionaria que reinaba
y la ola de represión brutal, pudiesen hacer con
él cualquier barbaridad. En estas circunstancias
lo más urgente era encontrar el medio de sacarlo
de España lo más rápidamente posible.
Prieto
estaba escondido en el piso de Ernestina Martínez
de Aragón, hermana de José. Era la más
joven de los hermanos, muy católica y muy severa
en sus ideas religiosas. Vivía con una
austeridad de convento, y si no había entrado todavía
en alguna orden monástica era por no dejar solo
a su padre. Como adoraba a su familia y sabía que
Prieto era muy amigo de ellos, se prestó inmediatamente
a ocultarlo en su casa.
El
piso de Ernestina era un sitio muy seguro. A nadie se
le podía ocurrir que una muchacha tan piadosa y
tan apartada de la vida ocultase al terrible revolucionario
a quien toda la reacción atribuía la dirección
del movimiento.
Después
de estudiar varios planes, nos decidimos por el siguiente:
Arocena tenía un coche conducción interior
Renault. En este tipo de coches del año 33, el
cajón de equipajes se abría desde dentro,
levantando el respaldo del asiento trasero. El sitio era
lo suficientemente grande para que cupiese Prieto. Hicimos
la prueba con Suso, que también estaba bastante
robustiano, y vimos que la cosa era posible.
El viaje sería molesto, pero con unas almohadas
se podía resistir hasta la frontera. Durante el
viaje, Suso y Arocena irían en el asiento de atrás.
Yo, vestido de uniforme, me sentaría al lado del
chófer, para que la guardia civil, cuando nos parase,
viese a un jefe del ejército y no mirase con demasiado
detenimiento el interior. Si conseguíamos llegar
a Irún, estaría todo resuelto. El paso de
la frontera con el coche no presentaba dificultad. En
la aduana todos sabían que Arocena vivía
en Hendaya y estaban acostumbrados a verle entrar y salir
constantemente.
Decidieron
que fuese yo a ver a Prieto para darle cuenta de nuestros
planes. Hasta entonces yo no había tomado
ninguna precaución para moverme por Madrid, pero
en aquella ocasión tenía que andar con cuidado
para no exponer a «don Inda». Salí
de casa mirando con atención para ver si alguien
me seguía. No viendo nada sospechoso, comencé
a caminar con la intención de tomar el primer taxi
que se cruzase conmigo para que no pudieran seguirme.
Dejé el taxi a cierta distancia de la casa de Ernestina,
cerca de una tienda ele flores. No sé por qué
razones, al ver en el escaparate una maceta con una planta
en flor se me ocurrió que sería obrar muy
astutamente, para despistar a todo el mundo, llevar una
de ellas. Muy decidido compré la más grande,
que, por cierto, aparte de pesar una barbaridad, era incomodísimo
transportarla en brazos. Llegué a casa de Ernestina
cansadísimo. No creo que fuese mala la idea, pues
no debe ser corriente, entre revolucionarios, cargar con
un chisme tan incómodo y tan pesado para despistar
a la policía.
«Don
Inda», aunque era poco aficionado a las efusiones,
me dio un abrazo bastante emocionado. Escuchó
sin decir nada nuestro plan, hizo varias preguntas y quedamos
en que volviese al día siguiente para ultimar detalles.
Me hizo la impresión de que estaba tranquilo, pero
muy deseoso de salir de España, y que antes de
embarcarse en aquella aventura quería estudiar
bien el plan que le proponía.
Preparamos
el coche, pusimos las almohadas, hicimos el pleno de gasolina
y demás, y antes de que se hiciese de día
llegamos frente a la casa de Ernestina. Para meter a Prieto
dentro sin que nos viese el sereno, tuvimos que recurrir
al truco de que Suso se fuese al otro extremo de la calle
y desde allí diese unas palmadas llamándolo.
Nosotros aprovechamos aquel momento para instalar a «don
Inda» en su nicho, cosa que no fue tan fácil
como habíamos supuesto. Ahora teníamos que
realizar lo más difícil del viaje, salir
de Madrid sin que nos registrasen las fuerzas de policía
y de la guardia civil encargadas de vigilar y de inspeccionar
personas y coches en las puertas de la capital. El día
anterior habíamos estado Suso y yo en varias salidas
y pudimos ver, desde cierta distancia, cómo hacían
el registro de los autos. Observamos que era bastante
riguroso. Aunque no hacían descender del coche
a los viajeros, sí miraban el cajón trasero.
Regresamos bastante preocupados. Nos pareció que
la hora mejor para pasar el registro sería entre
dos luces, al amanecer, pues aparte de que los guardias
estarían cansados, esa luz no se presta para ver
detalles. Yo me había vestido de uniforme y estaba
sentado junto al chófer, detrás iban Suso
y Arocena.
Llegamos
al puesto de guardia de las Ventas. Nos paran y se acercan
dos guardias, uno de ellos con una lámpara eléctrica.
Yo, muy serio, antes de que preguntasen nada, digo: «Jefe
del aeródromo de Alcalá de Henares».
El guardia me enfoca con su linterna, al ver a un comandante
de aviación saluda muy correctamente, me da las
novedades y, sin más pegas ni requisitos, conseguimos
salir de Madrid.
Habíamos
estudiado con mucho detalle el itinerario a seguir. No
quisimos hacer el viaje por Burgos, aunque era el camino
más corto, pues aquella carretera estaba muy vigilada.
Decidimos ir por carreteras menos frecuentadas, de Soria,
Navarra y Guipúzcoa, aunque alargásemos
el recorrido. Durante el viaje nos paró
la guardia civil varias veces, pero mi uniforme nunca
falló. Me saludaban muy respetuosamente,
yo repetía la consabida frase —«jefe
del aeródromo de... Guadalajara, o de Soria»—,
es decir, de la ciudad a la que íbamos a llegar,
dando el nombre del aeródromo y, sin más
preguntas ni registros, nos dejaban continuar el viaje.
Nunca nos pidieron la documentación. Algunas veces
miraron el interior del coche, veían a dos señores
que no se parecían en nada a «don Inda»,
que era a quien buscaban, y sin más formalidades
seguíamos nuestro camino.
No
podíamos hacer alto para que Prieto descansase
y tomase un poco de aire, pues se hubiesen acercado para
preguntarnos qué nos sucedía, cosa que debíamos
evitar. Lo que hicimos para que pudiese respirar mejor
fue que Suso y Arocena se sentasen en el mismo borde de
su asiento. De esa manera podíamos llevar el respaldo
levantado, y Prieto podía incluso cambiar de postura.
Cuando veíamos a alguien en la carretera, bajaban
el respaldo y se sentaban normalmente.
Al
pasar por las afueras de Pamplona vimos con la natural
alarma que la carretera estaba tomada militarmente. Tuvimos
la mala suerte de que aquel día y en aquella hora
llegaba por carretera a Pamplona un ministro y habían
tomado infinitas precauciones, pero al verme de uniforme
debieron pensar que éramos la vanguardia de la
comitiva, pues nos saludaban al pasar, sin que a nadie
se le ocurriese mandarnos parar. Así pudimos alejarnos
rápidamente y continuar nuestro viaje.
Otra
pega que se presentó fue cuando «don Inda»,
después de casi doce horas en el cajón,
empezó a sentirse mal y no tuvimos más remedio
que detenernos y sacarlo de allí para que le diera
el aire. Aquello era peligroso. Habíamos
entrado en Guipúzcoa ya anocheciendo y era fácil
que los miqueletes viniesen a ver quiénes éramos
o que nos tomasen por contrabandistas y registrasen el
coche. Los miqueletes no eran tan militares ni tan respetuosos
con los uniformes del ejército como la guardia
civil.
Por
fin, después de tres o cuatro paradas en las que
pasamos muchos apuros, pero que fueron necesarias para
que «don Inda» no se nos muriese, llegamos
a San Sebastián. Desde esta ciudad hasta la frontera
yo ya no pintaba nada con mi uniforme. Incluso hubiese
llamado la atención ver a un comandante de aviación
por aquellos lugares, pues en San Sebastián no
había aeródromo, ni fuerzas aéreas.
Decidimos que me quedase en la ciudad, que Suso fuese
hasta la frontera para ver si pasaba sin novedad y regresase
a San Sebastián, donde yo le esperaría para
saber si todo había marchado bien. Con las prisas
y el nerviosismo, ningún sitio nos parecía
apropiado para que yo esperase en él a Suso. Por
fin acordamos reunirnos en el conocido restaurante de
la Nicolasa. El automóvil, con Prieto en el portabagajes,
se alejó, dejándome nervioso e impaciente
por conocer el final de la aventura.
Cuando
bajé del coche estaba lloviendo, cosa normal en
Guipúzcoa, Como no llevaba impermeable, no tuve
más remedio que meterme en un café. Para
comprender mi situación en aquellas circunstancias,
hay que tener en cuenta, en primer lugar, que San Sebastián,
durante la temporada de invierno, es una ciudad muy pueblerina,
en la que casi todos se conocen, y que entonces no había
guarnición de aviación. Por lo tanto era
poco corriente ver por la calle un aviador de uniforme.
Por otra parte, yo debía tener una pinta bastante
rara y poco normal, porque estaba sin afeitar, sin haberme
acostado la noche anterior, después de un viaje
de más de doce horas en automóvil, en continua
tensión, y fumando cigarrillo tras cigarrillo.
Tuve
la impresión de que mi entrada en el café
había producido curiosidad. Es posible que estuviese
bajo la influencia del que está cometiendo un acto
ilegal y que viese fantasmas por todos los sitios, pero
me pareció que todos me miraban. Temía que
alguien me conociese y que, sabiendo mi amistad con Prieto
y viéndome cerca de la frontera, hiciesen deducciones
lógicas que pudiesen complicar en el último
momento nuestro plan. Viendo que allí era difícil
pasar desapercibido, terminé rápidamente
mi cerveza y salí a la calle, con tan mala suerte
que al poco tiempo comenzó a caer un verdadero
aguacero que me obligó, a pesar de ser aún
muy temprano para la cita con Suso, a irme a casa de la
Nicolasa, que no estaba lejos.
Al
llegar al piso donde estaba el restaurante lo encontré
cerrado y sin la menor señal de que aquello pudiese
funcionar. Cuando llamé a la puerta y pregunté
a la chica que me abrió si podía cenar,
puso una cara muy asombrada y me dijo que eran las seis
y media y que el restaurante no se abría hasta
las ocho, y muy finamente me cerró la puerta.
Felizmente, la lluvia había disminuido y pude dar
unas cuantas vueltas, sin separarme mucho del restaurante
para ver inmediatamente a Suso cuando llegase, pues según
pasaba el tiempo me sentía más nervioso
y más impaciente por saber si Prieto había
conseguido o no pasar la frontera.
Cansado
de dar vueltas frente a la casa, decidí, a pesar
de que sólo eran las siete, hacer otra intentona
para entrar en el restaurante. Volví a llamar,
me abrió la misma chica y me repitió que
no abrían hasta las ocho. Se disponía a
cerrarme otra vez la puerta, cuando se acercó una
señora, que debía ser la encargada del comedor,
diciéndome que aunque todavía no era la
hora, si tenía tanta prisa podía pasar y
me servirían. Cuento estos pequeños detalles
para dar una idea de los momentos tan estúpidos
y tan desagradables que pasé esperando a Suso.
A la chica que me abrió la puerta le debió
faltar tiempo para contar a sus compañeras la llegada
de un aviador con cara de hambre, pidiendo con mucho interés
si se le podía dar de comer. Este relato impresionó,
por lo visto, a la encargada, la cual debió pensar
que yo estaba hambriento y me dejó entrar antes
de la hora.
Cuando
me senté en una mesa y pedí el menú,
las ocho o nueve camareras del restaurante agrupadas junto
al mostrador debían estar muy intrigadas conmigo,
pues no me quitaban la vista de encima y no dejaban de
hacer comentarios entre ellas. Encargué dos platos
que nunca podré olvidar, el primero eran chipirones
en su tinta, y el segundo, una chuleta de cerdo con pimientos.
Seguramente debido al cansancio, al nerviosismo lógico
esperando noticias de «don Inda» y a lo mucho
que había fumado en las últimas veinticuatro
horas, cuando me trajeron los chipirones me ocurrió
un fenómeno muy curioso. Se me puso una especie
de nudo en el estómago que no me dejaba pasar bocado.
Era
el único huésped que había en el
comedor. Las camareras, a las que habían dicho
que estaba hambriento, continuaban observando todos mis
movimientos, esperando, como era de cajón, verme
devorar todo lo que me pusiesen por delante, y yo sin
poder tragar ni el más pequeño trozo de
aquellos malditos calamares, a pesar de los grandes esfuerzos
que hacía. Al ver que no comía, se acercó
bastante intrigada la encargada para preguntarme si no
estaban buenos y si quería otra cosa. No recuerdo
qué disculpa inventé, se llevaron los chipirones
y me traen el segundo plato, una gran chuleta con pimientos.
Intento meterle mano, y me ocurre lo mismo que con los
calamares: imposible comer ni un solo trozo. Y a todo
esto, las endiabladas camareras sin quitarme la vista
de encima, intrigadísimas y sin poder explicarse
lo que sucedía conmigo.
Cuando
más desesperado estaba, sin saber qué decir
ni qué hacer para salir de aquella situación,
por fin se abre la puerta y aparece mi buen Suso, con
una cara tan radiante de alegría que no necesitó
decir nada para que comprendiese que todo había
salido bien. En cuanto supe que «don Inda»
estaba en Francia, se me quitó el cansancio, el
nerviosismo, e incluso pude acompañar a Suso a
cenar algo con él.
Tomé
el primer tren para Madrid y, sin haber visto a nadie
ni sufrir la menor molestia, al día siguiente pude
salir para Barcelona y tomar allí el hidro de Roma.
A
mi llegada al puerto de Ostia estaban esperándome
Connie, don Ramón del Valle-Inclán y los
Alberti, Rafael y María Teresa, que venían
de Moscú de una reunión de escritores.
A su paso por Roma les había telegrafiado para
que no continuasen su viaje, pues podía ser peligrosa
su entrada en España en aquellos momentos. Les
invitamos a nuestra casa para esperar en ella que se aclarasen
las cosas.
Todos
estaban nerviosos e impacientes, deseando conocer noticias.
Fuimos a casa, les expliqué mis aventuras, estuvimos
hasta no sé qué hora de la madrugada comentando
y discutiendo la situación. Recuerdo la
violencia con que reaccionó don Ramón contra
Lerroux cuando escuchó mi relato. Dijo que Lerroux
siempre había sido un sinvergüenza.
Que ya desde la época del Comité Revolucionario
(1930), los miembros de este comité que preparaban
la sublevación contra la monarquía no se
fiaban de Lerroux y no ponían en su conocimiento
los acuerdos importantes o que pudiesen ser peligrosos
si se enteraba la policía. También
nos dijo don Ramón que Lerroux siempre había
odiado a Prieto y que si hubiese logrado detenerlo en
aquellas circunstancias, «don Inda» lo habría
pasado mal.
Al
día siguiente, cuando me presenté en la
embajada, saludé a todos como si nos hubiésemos
separado la víspera. Nadie me preguntó si
había estado enfermo o lo que había hecho
durante aquellos diez días.