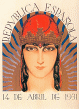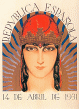La
represión de la Revolución de Octubre
El diputado Vicente Marco Miranda
relata su viaje a Asturias.
Relato
extraído de su libro de memorias: In illo tempore,
publicadas recientemente.Vicente Marco Miranda (Castellón,
1880-Valencia,1946), fue redactor jefe del periódico
El Pueblo,
fundado por Blasco Ibáñez; concejal y jefe
de la minoría
republicana en el Ayuntamiento de Valencia; en 1931 fue
alcalde provisional de esa ciudad. Gobernador civil de
Córdoba
y diputado en Cortes desde las Constituyentes.
Volví a las Cortes, cuyo ambiente se me hacía
insoportable. Y así llegó el 6 de octubre.
Me hallaba yo en Valencia. Ni los republicanos ni los
obreros conocíamos los trabajos que dieron como
resultado la revolución de Barcelona y de Asturias.
Durante aquella noche estuvimos atentos a la radio, escuchando
con emoción las peripecias de la lucha en Barcelona.
Noche de emociones inolvidables. Las mismas que me acompañaron
durante varios días, los que duró la magnífica
gesta de los mineros asturianos. Leía las
versiones oficiales y las informaciones de prensa que
atribuían a los revolucionarios hechos macabros,
abominables, de una crueldad inaudita; hechos inventados
por la mala fe de la gente dominante. En pocos movimientos
revolucionarios habrá resplandecido la generosidad
como en aquél, imbuido de un alto sentido humanitario.
La represión, en cambio, fue una de las más
brutales de España, donde siempre las hubo en abundancia
y con el mismo tono de barbarie, como la de ahora.
Me dominada el deseo de ir allá, de informarme
sobre el terreno. Salí para Madrid. Allí
supe que iban a salir ya trenes para Gijón, y tomé
el de la mañana, el primero.
En mi departamento nos hallábamos cuatro o cinco
viajeros. Viajábamos en silencio. Al pedirnos el
revisor los billetes, vi que uno de aquellos exhibía,
como yo, carnet de diputado. No me era desconocida aquella
cara, vista en el Congreso, pero ignoraba su nombre. Fue
él quien, conociéndome, me preguntó
si iba a Asturias. Era José Andrés
Manso, abogado, diputado socialista por Salamanca donde
sería asesinado al iniciarse la sublevación
franquista. Allí se dirigía él, para
lo cual se había brindado al Comité Socialista.
Nos unimos para todo el viaje.
Mientras avanzábamos, corría por el tren
el rumor de que no se podía llegar hasta Gijón,
contra las seguridades que nos dieron en la estación
de Madrid. Con estas dudas llegamos a León.
En los andenes vimos movimientos de tropas. Iban a ocupar
un tren explorador que precedería al nuestro, el
primero que desde el comienzo del movimiento había
de llegar hasta Gijón. Más de una
hora estuvimos allí parados. Al arrancar el tren
observamos que había quedado desierto. No lo ocupábamos
más que Manso y yo, acompañados de una joven
que había subido en León. Se dirigía
a Gijón; dominada por el pánico, nos rogaba
que la acompañáramos hasta allí,
cuando le dijimos nuestro propósito de bajar en
Oviedo. La había sorprendido la revolución
en un pueblo de la provincia leonesa. La convencimos de
que no corría peligro y quedó algo más
tranquila. Decían que por los pueblos de la línea
y las montañas próximas pululaban partidas
de mineros fugitivos, dispuestos a atacar los trenes.
No acaeció nada anormal durante el viaje.
Bajamos en Oviedo con dos o tres horas de retraso, a las
once de la noche. La estación se hallaba desierta,
sin un mozo, sin un carruaje. Ni Manso ni yo conocíamos
la ciudad. Entramos en ella a la ventura, con el equipaje
a cuestas.
A poco nos topamos con un grupo de dos mujeres,
un hombre y dos soldados. Sorprendidos por nuestra presencia,
nos enteraron de que, por orden de la autoridad militar,
no se podía circular por la ciudad después
de las diez de la noche, como no se requiriera la compañía
de soldados. Unidos a ellos, les rogamos que
para hospedarnos nos indicaran el primer sitio que se
hallara en el camino. Nos señalaron uno y se despidieron.
Llamamos, abrió el dueño, nos participó
que no era conveniente andar solos por la calle y añadió
que no disponía de hospedaje pues su casa la ocupaban
totalmente oficiales del ejército. Cerró
la puerta y nos quedamos en la calle, solos, sin soldados
ni nadie que nos pudiera indicar sitio donde cobijarnos.
¿Qué hacer? Con las maletas a cuestas, deambulamos
a la ventura por calles y callejas oscuras. Un guardia
de Seguridad nos dio el alto. Al pararnos se acercó
para preguntarnos, muy irritado, si desconocíamos
las órdenes del general.
- He podido -añadió- matarlos de un tiro.
Le revelamos nuestra condición de diputados; le
expresamos nuestro deseo, dormir; se hizo menos desabrido,
nos señaló la luz lejana de un farol y nos
aconsejó que preguntáramos allí.
Era un edificio, con escalera de piedra, donde se alojaban
fuerzas de Segundad. La guardia, al vernos, llamó
al oficial. Salió y, desde lo alto de la escalera,
entabló con nosotros breve diálogo, que
cortó diciendo:
-Estas no son horas de buscar hospedaje.
Dicho esto, se retiró. Cuando nos disponíamos
a seguir la peregrinación, apareció arriba
un paisano que vino hacia nosotros. Era agente de Vigilancia,
alto, recio, cara de pocos amigos. Bajó, nos miró,
dijo secamente:
-Vamos.
Le seguimos. A los cien pasos paró para preguntarnos:
-¿Conque son ustedes diputados?
-Sí, contestamos a dúo. ¿De qué
partido?
-Yo, de Valencia- dije para abreviar
-Yo, socialista- contestó Manso.
Seguimos avanzando. A alguna distancia se destacaba entre
sombras un edificio maltrecho.
-Miren ustedes lo que han hecho.
-¿Quién? -le pregunté-.
-Los revolucionarios.
Era el teatro Campoamor, incendiado por las tropas para
desalojar a los mineros, que atacaban desde allí.
Por fin llegamos a la pensión Flora. Llamó
el agente; salió el dueño y subimos todos
al último piso. Allí nos enseñaron
una claraboya perforada por una bomba. No comentamos el
hecho. Se nos dio un cuartito con un armario roto y un
lavabo sucio. Tampoco parecían limpias las ropas
de las camas. El dueño nos advirtió que
aquél era el cuarto de las criadas; pero no tenían
otra cosa.
Nos dejó solos. Desde allí le oímos
hablar con el agente, que tomaba nota de nuestros nombres
en el registro de entrada de viajeros. Eran las doce y
media de la noche. De acuerdo con Manso, yo había
decidido visitar al día siguiente al general López
Ochoa, masón y amigo mío desde la Dictadura
de Primo de Rivera. Pensaba pedirle salvoconducto para
visitar la zona minera, cárceles y hospitales.
Nos levantamos temprano. En la plaza encontramos a varios
periodistas de Madrid.
Sanchís Monrabal, de El Sol y la agencia Febus,
nos acompañó a la residencia del general.
Ellos se quedaron en el jardín, mientras yo me
entrevistaba con él. Estaba en un amplio despacho
dictándole a una mecanógrafa. Me recibió
amablemente, si bien observé en él cierta
contrariedad. Me dijo que tenía noticia de mi llegada
a Oviedo. Se la había dado la policía a
primera hora.
-Por cierto -añadió- que a usted
le han tomado por socialista. Les he dicho que es republicano.
Y el otro diputado, ¿es socialista?
Al contestarle afirmativamente, me aconsejó que
me separara de él. Me chocó el consejo.
Le manifesté que, habiendo llegado juntos, no debía
dejarlo, ni lo veía posible. ¿Corría
acaso algún peligro?
No me contestó. Me preguntó cuál
era el motivo del viaje.
-La curiosidad -le contesté- de conocer lo ocurrido
por aquí.
Me ofreció un salvoconducto por si me proponía
visitar algunos pueblos. Me pareció que debía
rechazarlo, si no podía acompañarme Manso.
Le pedí, en cambio, una autorización para
visitar el hospital y la cárcel. No me la concedió,
alegando que carecía de atribuciones para ello,
pues eran competencia del Jefe de Sanidad y del Auditor,
respectivamente. Al despedirme, reiteró su recomendación
de que me apartara de Manso. Repetí mis excusas.
Le participé que uno de los detenidos más
destacados, Teodomiro Menéndez, era masón,
lo cual obligaba a mi interlocutor a protegerlo. Así
lo prometió, extrañado de que aquél,
con quien había hablado, no le hubiera revelado
aquella filiación. No dije a Manso nada
de lo que a él se refería, pues desde aquel
momento me hice el propósito de no abandonarlo
hasta regresar a Madrid.
Los periodistas nos dieron algunos detalles de la terrible
represión de las tropas que entraron en Oviedo.
Acompañados del joven socialista Lucio, subimos
al monte Naranco y barrio de Villafría. Aquél
observó que nos seguía un agente de Vigilancia.
Visitamos, sin embargo, todas las casas donde hubo víctimas;
pronto conocimos la sangrienta y bárbara acción
del Tercio y los marroquíes. No quiero repetir
aquí lo que entonces publiqué en una hoja
suelta, reproducida por algunos periódicos.
Después de comer fuimos a un café en una
plaza. Lucio me advirtió que junto a nuestra mesa
nos espiaban dos policías. Con nosotros se hallaban
unos periodistas de Madrid, Enderiz, de Miguel, Sanchís
Monrabal, Carreño y otros, redactores de El Sol,
La Voz y La Tierra.
Al abandonar los policías el café,
Manso, acompañado de Lucio, salió para visitar
a la esposa de Javier Bueno, que vivía en la misma
manzana, a espaldas de donde nos encontrábamos.
Los demás salimos a la acera a esperar su regreso.
Dos agentes se acercaron a nuestro grupo; dirigiéndose
a mí, me dijeron:
-Venga con nosotros a la comisaría.
-¿De orden de quién? -les pregunté-.
Les advertí que como diputado no podía ser
detenido, ni estaba dispuesto a seguirles.
-¿Y estos señores? -preguntaron, vacilantes,
refiriéndose a los demás.
-Son -contesté- amigos míos, periodistas
de Madrid. Si les obligan a marchar con ustedes, les acompañaré.
-¿Es usted el señor Manso?- me interrogaron
de nuevo.
-Manso se marchó hace un rato y no volverá-
manifesté, temiendo que aquél llegase de
un momento a otro.
Vacilaron de nuevo; sin decir nada se dirigieron a la
comisaría, hacia la casa de enfrente.
Salimos de la plaza y esperamos a Manso en la otra esquina
de la calle por donde lo habíamos visto desaparecer.
Venía hacia nosotros; nos ocultamos en un bar lleno
de obreros. Por consejo de los periodistas decidimos
Manso y yo hospedarnos con ellos en Gijón, en el
hotel Salom (Salomé), cuyo dueño, republicano,
era amigo de uno de ellos. Por la noche dejamos la pensión
Flora y marchamos a Gijón. En un café de
esta ciudad encontramos a Julio Just y a Aguirre, redactor
de El Socialista. Vimos pasar por la calle al famoso Doval,
capitán de la Guardia Civil que torturó
y asesinó a numerosos obreros de Oviedo y toda
la cuenca minera. Iba acompañado del policía
que nos guió a la pensión Flora la noche
anterior.
La radio nos dio la noticia del asesinato de un
periodista, Laval o algo parecido, según manifestaciones
de Lerroux a los periodistas. Era Luis de Sirval, seudónimo
de Luis Higón, valenciano residente en Madrid y
conocido del líder radical. Hasta regresar a Madrid
no supimos de quién se trataba.
La versión oficial decía que el
periodista había intentado agredir al ruso Ivanoff,
oficial del Tercio, quien lo mató. Decían
que el supuesto agresor era comunista. Es bien sabido
que el desgraciado Sirval no era comunista ni intentó
agredir a nadie, detenido como estaba en un calabozo.
Al registrar su maleta vieron cuartillas y fotografías
de la información recogida en Villafría.
Allí le asesinaron tres oficiales, Dimitri Ivanoff,
Pando Caballero y Rafael Florit de Togores. Una mujer,
desde un balcón o una ventana recayente a la comisaría,
presenció la tragedia.
Sirval se hospedaba en nuestra misma pensión, Flora,
y había sido asesinado aquella misma tarde, después
de haberme yo negado a seguir a los dos policías.
Manso y yo salíamos a diario de Gijón en
el autobús de las primeras horas de la mañana,
hacíamos nuestra información en los barrios
extremos, los castigados y regresábamos en el tren
de la noche. Nuestra tarea duró tres días.
Desde Gijón regresamos a Madrid.
La minoría socialista no asistía
al Parlamento. De acuerdo con Manso, solicité una
interpelación. Como no se me concedía, presenté
una proposición incidental. También esta
sufría retrasos, contra los preceptos reglamentarios.
Lerroux me anunció por carta que asistiría
para contestarme. Al día siguiente llegó
Rocha y me comunicó que me contestaría él,
pues Lerroux no asistiría.
Apenas comencé mi breve discurso, la mayoría,
temiendo que trascendiera la magnitud de la represión,
ahogaba mis palabras con gritos y protestas. En ellas
se distinguía Molina Nieto, canónigo de
Toledo, gesticulante, congestionado el rostro. Todos conocían
la verdad, que confesaban en los pasillos. La reveló
el mismo Gil Robles a sus amigos.
Callaba yo para continuar cuando remitía la tormenta,
que se reproducía apenas abría los labios
Dije, no obstante, lo suficiente para dar una idea de
lo ocurrido. Propuse el nombramiento de una comisión
parlamentaria. No fue aceptada, desde luego.
Alguien, creyendo que con ello invalidaría
mi acción, me invitó a denunciar los hechos
a los tribunales, aceptando la responsabilidad. Al día
siguiente, entregué personalmente al Fiscal de
la República denuncia detallada con exposición
de hechos y relación de testigos y de víctimas.
La publiqué en la hoja suelta a que he aludido
antes.
Pasado algún tiempo, visitaron Asturias Fernando
de los Ríos y Gordón Ordás, quienes
confirmaron mis denuncias. No las llevaron, sin embargo,
a las Cortes.
Los periódicos de Oviedo se apresuraron
a denostarme y desmentir, con grandes titulares, hechos
que allí nadie ignoraba. Los desmentía
también una declaración firmada por las
autoridades; entre ellas, un republicano, el rector de
la Universidad, hijo del ilustre "Clarín".
Al cabo de unos meses, me llamó un juzgado
militar de Madrid. Me entregó copia de la resolución
del Auditor de Oviedo contestando a mi denuncia. Era un
mentís descarado y torpe, a través del cual
se revelaba la verdad. Sabía yo que antes
de llamar al juzgado a los testigos por mí citados,
parientes todos de víctimas asesinadas, los visitaban
vecinos influyentes para hacerles declarar lo contrario
que a Manso y a mí nos dijeron. Algunos, sin embargo,
no quisieron mentir. Otros se disculparon luego ante mí
o por medio de amigos míos de Oviedo.
En Valencia formamos un Comité, del que
fui presidente, para imponer la justicia en el asesinato
de Sirval. Formaban parte del comité dos hermanos
de aquél, Gorkín, Just y algún otro.
Celebramos numerosos mítines, con las dificultades
que se nos ponían a cada paso. Los asesinos de
Sirval no fueron molestados, ni entonces ni durante los
años que sobrevivió la República.