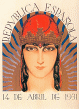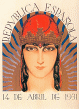España
a hierro y fuego (IX).
En
Lugo (2).
Por
Alfonso Camín.
Editorial Norte.
México, 1938.
Don
Pedro es un asturiano macizo. Cuellicorto, cargado de
cejas, reservón, hasta donde puede serlo un asturiano
bajo el cielo muerto de Lugo. Recuerda a esos jabalíes
abatidos en el Pajares, disecados en los pasillos de las
familias acomodadas, evocando al padre o al abuelo, como
cazadores de rango. Don Pedro, en unas semanas de guerra,
perdió todas las virtudes de la raza, y se ha quedado
con sus vicios; blasfema como un carretero, come como
Heliogábalo, bebe como el dios Baco. No obstante,
me ha brindado la cola de una trucha de Baralla con pintas
de piel de pantera. Tomamos una copa juntos al mediodía
y nos despedimos frente a su puerta. Antes de
la casa donde vive don Pedro hay una plaza, y frente a
la plaza, un edificio moderno de varios pisos. Allí
hay muchos hombres. Yo oigo que me llaman por mi nombre.
Quiero mirar, pero don Pedro me ataja:
-Son presos de Ribadeo.
Miro
hacia el fondo en penumbra. Veo allá adentro, muchas
caras conocidas. Todos no son de Ribadeo. Allí
hay hombres de Vegadeo y Castropol.
Los centinelas, arma al hombro, no dejan acercarse a la
acera.
Don Pedro ronca en mi oído, con su voz de aguardiente
grueso:
—¡No mire usted para allá! Puede comprometerse.
Don
Pedro, bien a su pesar, refleja en estos momentos el estado
de alma de una gran parte de la burguesía española.
Por un rencor incomprensible y ciego, echaron estas gentes
a rodar el nombre de España, como una piedra montaña
abajo. Ahora la piedra va tomando fuerza de tumbo en tumbo.
No se parará en el camino. Lo salvará de
un salto. Y hundirá las casas de la hondonada.
Quien la tiró, no creía que tomase este
impulso pavoroso. La ve rodar y tiembla de miedo. Pero
no hace nada por evitar el estrago. Egoísta y cobarde,
mete la cabeza entre las alas, a semejanza del avestruz.
Porque los capitalistas de España que no van a
vengar agravios como Juan March, no son más que
eso: los avestruces de la guerra.
El
pirata mallorquín es otra cosa. Tiene audacia y
talento. Es el financiero de Franco. Conoce bien las cuentas
del Gran Capitán en sus campañas de Italia.
Todos
los días vienen prisioneros civiles de la provincia
de Lugo y del occidente de Asturias. No caben en la cárcel
y se han incautado de aquel edificio para llenarlo también
de presos. Empero, ¡cómo andarán
el odio y la venganza, que todos estos hombres no son
ni el cincuenta por ciento de los que apresan! Los más
no llegan a Lugo. Se quedan muertos, tirados en las cunetas,
tampoco éstos, en su mayoría durarán
mucho. Comienzan en Lugo los consejos de guerra. ¡Y
no hay más que sentencias de muerte y ejecuciones!
La prensa local no se recata en publicar diariamente la
lista de las sentencias.
Mientras
tanto, sepamos qué ha pasado en Galicia.
En Lugo, no obstante las fosas abiertas que hay en el
cementerio, hechas de antemano para los hombres que caen
fusilados todas las noches, el Gobierno legal fue fácilmente
abatido. Es incompresible este rencor de los “negros”
de Lugo.
El
gobernador procedió como la mayor parte de los
gobernadores civiles, incapaces o ingenuos, que están
pagando con la vida:
-El Ejército me ha jurado fidelidad. ¡Que
el pueblo no coja las armas! No quiero derramamientos
de sangre- clamaba a los hombres civiles que querían
defender sus vidas, el honor de sus hogares y el derecho
de la República.
Aprovechando
estos momentos, se echó la tropa a la calle. El
pueblo, que esperaba recibir armas y órdenes, lo
que recibió fueron unas descargas de plomo, sin
tener tiempo más que para saltar a la otra vera
del Miño. ¡Y aún allí fueron
los hombres ametrallados!
Ahora,
el Gobernador está preso con otras autoridades
civiles y otros muchos hombres de condición republicana.
Les acompaña el doctor Vega de la Barrera, leonés
afincado en Lugo, dueño de un gran sanatorio, Director
de la Casa de Maternidad y hombre querido por todos,
menos por las cuatro docenas de "negros" de
la provincia, caciques seculares que han perdido su alcurnia
y sus derechos de pernada al escaparse el Rey por Cartagena.
Contra
el doctor Barrera se desatan todas las iras. Es el amigo
de los pobres, y esto no se perdona. Muchos hombres
de las clases conservadoras hacen por defenderlo. Sus
parientes, los Carro, millonarios de Lugo, quieren dar
por su vida media fortuna. Los verdugos sonríen.
Es otro caso como el del Presidente de la Diputación
de Palencia. ¿Para qué la fortuna, si todas
están en sus manos? Se quedarán también
con el dinero y con la cabeza. Ya se han hecho cargo de
sus bienes. Ya está incautado el sanatorio.
-¡El
pueblo quiere sangre!- dicen, como en confidencia, estos
mozalbetes con fusil, hijos del tendero y del banquero,
cuervos implumes del colegio de Jesuítas que han
recibido la consigna de no dejar hombre con cabeza.
Lo
más indignante es la sangrienta hipocresía
con que hablan en nombre del pueblo. ¿Pueblo de
qué? El pueblo consternado, con las casas cerradas
a cal y canto. El pueblo camina, sin saber para qué,
cabizbajo y triste, por las calles de Lugo. El pueblo
está en prisiones. El pueblo está huyendo
por las montañas. El pueblo está llenando
las fosas recién abiertas y ensangrentando las
tapias de todos los cementerios.
Más
tarde, sabremos que han fusilado al doctor De la Barrera.
Lo mismo que al Gobernador. ¡Al Gobernador
que no quería sangre! Acaso pensaron que, al matarlo,
se le hacía un gran favor. Que de juzgarlo el Gobierno,
también lo fusilaba por negligencia.
Los
delitos que se le imputan al doctor de la Barrera, son
graciosísimos. En la Casa de Maternidad se hallaron
armas y municiones, que él no tuvo tiempo a entregar
a los hombres civiles. El Gobernador era el cómplice
inmediato de este delito. También fusilaron a varios
empleados de la Casa Benéfica. ¡Los rebeldes
juzgando a los leales! El delincuente, que a la hora del
juicio le arrebata el Código al juez, se sienta
en la mesa, desenfunda las pistolas, y pide la muerte
del juez. ¡Cosas que no se le ocurrieron a "El
Tempranillo" ni a "El Pernales"! Porque
entonces no habría quedado un guardia civil con
cabeza.
En
el Ayuntamiento hay varias mujeres detenidas.
Damas honestas: la mujer y la hermana del Jefe del Apostadero
de Cartagena, quien no ha podido o no ha querido disparar
contra el pecho de la República.
—¡Ese miserable no ha sabido cumplir con su
deber! ¡Merece que no le dejemos ni rastro de la
familia!
Las
mujeres, sin comprender aquella ignominia, allí
quedaron recluidas. No sé qué suerte habrán
tenido.
De
este modo proceden los hombres que tienen en sus manos
la suerte de los ciudadanos de Lugo. No creo que las hienas,
si hablaran, expresen sus instintos con mejor elocuencia.
Se
ha perdido la razón y andan sueltas todas las pasiones
feroces. ¿Y éstos son los hidalgos?
España es un presidio suelto. Igual da el uniforme
que el traje de rayadillo. El tatuaje indeleble, que la
basta Cruz de Santiago.
En
una de estas mañanas miro una escena horrorosa.
Entre los “negros” guardia civiles, bien apretado
el barbuquejo, y los “negros” voluntarios
de Lugo, marchan tres hombres por la calle. Dos
de ellos, detrás el otro, con una cuerda atados
de brazo a brazo. Son hombres francos de rostro. Bajos
y gruesos. De cuarenta a cincuenta años. Miran
a un lado y a otro, como si estuvieran satisfechos del
favor alcanzado: ¡Pena de Muerte! Vienen del Consejo
de Guerra y han sido, claro está, condenados a
las tapias del camposanto. Son los alcaldes de dos pueblos.
Causa pavor esta entereza de hombres. Pero el que va delante,
largo y flaco, el pelo revuelto, los espejuelos sobre
la nariz, como cayéndose de los ojos, ya no es
un hombre. Es un sonámbulo. Un místico.
Un fantasma. Lleva las manos caídas sobre el pecho,
bien esposadas, bien juntas, como iban las manos de Cristo.
Va en zapatillas, lentamente, a paso de procesión.
Al revés de los otros, él no mira para nadie.
Es el paso del Ecce Homo.
—¡Camine usted!
El hombre ni oye. No cambia el paso. Era el tenedor de
libros de un banco. Dicen que muy inteligente y que sabe
fabricar explosivos. Si no los fabricó, es que
no tuvo tiempo. Porque él es hombre capaz.
Yo
miro cómo se va perdiendo, solemne, silencioso,
pausado, por las calles opacas, bajo un cielo ceñudo
y frío. Es un espectro de treinta años.
Lugo no se estremece. La sombra de sus murallas se prolonga
en los hombres. Se vive en los tiempos godos.
De amanecida fueron los tres fusilados al pie
de las tapias del cementerio. Los dos campesinos,
sin más delito que el de ser alcaldes republicanos,
dos hombres enterizos igual que los robles de sus aldeas.
El místico, el fantasma, murió solemnemente
como cae una rama de árbol, bajo el corte del hacha.
Pausadamente dijo:
—Lo siento por mi mujer y por la República.
¡Viva la República!
Y no cayó. Bajó melancólicamente
hasta el suelo como una rama.
No.
No tendría más de treinta años. Su
mujer era una joven inglesa. La recogió en la costa
un barco británico, y partió de España
con su luto temprano. En Londres, cuando le hablen de
la nobleza española, escupirá al retrato
del Duque de Alba.
Bajo
este cielo de plomo, mientras que retornan de Asturias
oficiales muertos y soldados heridos, me saluda un joven
matrimonio. El es locuaz y cordial. Ella es bonita y de
Gijón. Parientes del general Balmes. Quieren explicarme
su muerte. Yo les atajo:
—Ya sé que se ha dado un tiro en Canarias.
Pero
a los "negros" sublevados no les convenía
estas noticias. No hay nada para ellos más repugnante
que la verdad. La publicaron de otro modo. Se le había
disparado la pistola.
En
Orense, lo mismo que en Lugo. No hubo luchas entre los
traidores y los leales. Entre los "negros" y
los "rojos". Las cosas se deslizaron como la
seda. Recorrieron los pueblos y empezaron a podar hombres.
Muertos
los adversarios republicanos, ahora había que terminar
con los adictos. Dejar la provincia vacía. El
capitán Volta, jefe de los "falangistas"
"negros", formó un batallón de
"voluntarios", a base de atemorizar a los campesinos.
A los pocos hombres que iban quedando en Orense. Los más,
ya habían ido a Asturias.
Hablo
en Lugo con un muchacho comerciante que tiene la familia
en Orense:
—Ha sido una matanza atroz. Yo tenía tres
hermanos socialistas. A dos los han matado. El otro esta
en la cárcel. Lo doy por muerto.
Otra
equivocación de los “negros” es la
opinión de que sembrando de esta manera el pánico,
no hay quien se mueva. Que se acabará con el pensamiento
del adversario. Mi amigo a perdido dos hermanos, piensa
perder el tercero y se le ha aumentado la rebeldía.