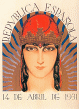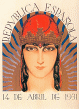España a hierro y fuego (IV). El brazo a la romana.
Por
Alfonso Camín.
Editorial Norte.
México, 1938.
En Palencia no se puede vivir. A todas horas hay
que estar con el brazo en alto a la romana. Cada
cinco minutos suena el “Himno de la Falange”
y hay que ponerse de pie, con la mano desplegada y tatareando
esta fúnebre musiquita de una raza cansada: el
ritmo del verso, castrado diestramente, mediante la ausencia
de una sílaba, a “Las Golondrinas”
de Bécquer. Todo es plagio. El himno. La bandera.
Los ademanes:
“Volverán banderas victoriosas
Al paso alegre de la paz
Y traerán prendidas cinco rosas
Las flechas de mi haz.”
Si
hay quien no lo alce a tiempo –mujer u hombre- se
desenfunda una pistola y se le pone el cañón
en el ombligo. Así veréis que el entusiasmo
es general y que la raza está de fiesta.
No
andaba yo descaminado al pensar en la mala suerte de aquella
“niña bien”, con el seno al desnudo
y los brazos en alto, mostrando las axilas sudorosas y
la pistolita brillante al sol, con la que amenazaba a
las gentes pacíficas.
La
noticia viene desde Villacastín. Ella y varios
“negros” “falangistas”, entre
los que iba el jefe de Valladolid, cayeron muertos bajo
una descarga que salió de los trigales vecinos.
No querían morir como conejos:
-Antes que nos maten, matemos. ¡Vamos a morir lo
mismo!...
Y gastan las últimas postas de sus escopetas de
caza. El automóvil de la juerga “negra”
quedó allí, convertido en ataúd de
unos cuerpos. Pero los muertos ya había hecho lo
suyo. Eran lobos hartos de sangre.
Solía
el chofer acompañarme hasta el hotel y se retiraba
a su fonda. Una de estas noches me dijo, con palabra mullida,
mirando hacia las paredes, por si
tenían oídos:
—iQué opina usted de esto! La gente dice
que dentro de seis días las tropas entrarán
en Madrid.
El hombre era madrileño y temía por los
suyos. Le di mi opinión:
—Se corre la voz de que el general Asensio ha ordenado
las defensas del Guadarrama. Como ello sea, si no entran
en estos días, lo mismo pueden tardar seis meses
que seis años.
Nos separamos y me fuí a acostar.
Por la mañana, una sirvienta tocó, antes
de tiempo, en mi cuarto:
—iQué sucede!
—jQue tiene usted preso al chofer! ¡Desde
anoche! ¡En el calabozo de la Comisaría!
¡Que vaya usted allá!
Fuí a la Comisaría. Me enteré. Durante
el camino se le ocurrió visitar a unas camareras
de café. Repitió, como concepto propio,
mis palabras, sin referirse ni al general Asensio ni a
las defensas del Guadarrama. Pero bastó eso:
-Madrid -respondió el papagayo— lo mismo
puede tomarse en seis días como en seis años.
Me costó gran trabajo sacarle de la pocilga.
Después, supe que no interesaba el chofer. Lo interesante
era que yo no pudiera salir de Palencia. ¡Comenzaban
por el mecánico!
Cuando yo abogaba por el mecánico –respondiendo
por él- un voluntario “negro”, comerciante
en bicicletas, que miraba a la policía por encima
del hombro y llevaba un fusil flamante de la fábrica
de armas de Oviedo, se atrevió a decirme:
—No responda usted mucho por el chofer Porque
puede usted necesitar quien responda por usted. Conocemos
los que escuchan la radio de Madrid y la del gobierno
nacional de Burgos.
Yo me incliné de hombros. Tomé buena nota.
Mi hotelero era un espía.
Pero no paraba aquí la persecución. A mi
lado comía una mujer madrileña. El generalote
de La Miguela nos puso guardia a los dos.
—La Dirección General de Seguridad —había
dicho, limpiándose, como un patán, los bigotes
con el mantel de la mesa— suele mandar a estas mujeres
bellas en calidad de espías.
La intención era otra. El vejete rumiaba la presa,
¡una mujer! ¡Buen bocado para un caballero
de raza! ¡La guerra es la guerra!
La mujer, lívida de impotencia y de espanto,
me lo dijo a mí. Yo recurrí al banquero
Higinio Martínez Azcoitia, mi amigo de las horas
de paz, hombre tan religioso, que no penetraba en el banco
sin ir a misa, sin repasar un libro de oraciones y sin
visitar la tumba de su mujer.
Le ataqué a fondo. Le dije que si era esa la moral
de la "nueva" España. Que si para eso
se levantaban cumbres de muertos.
—De ningún modo. Tiene usted razón.
Eso no puede ser. ¡Y no será!
Sus palabras eran sinceras. Sus ojos, los de un profeta
ofendido.
—En seguida voy al Gobierno.
Así lo hizo. Cesó el acoso directo. Pero
en el comedor del hotel, en el velador del café,
los espías no se apartaban. Hasta le exigieron
a mi chofer el periódico del día. Imperativamente,
sin darle las gracias.
Refunfuñó el chofer. Y yo al quite:
-Entrégueselo usted.
¡Fallaban de nuevo! Los esbirros que nos deparara
el general de La Miguela eran absolutamente repugnantes.
Uno de ellos, tuerto y marcado de viruelas. El rostro
era un mapa marcado a navaja. El otro, era un granuja
con aspecto de golfillo que en época normal se
avendría humildemente a limpiarnos las botas. Pero
estábamos en guerra, la sangre nos llegaba al pecho
y el fango, a los ojos.
Durante las comidas no podemos apartamos de las miradas
provocativas del aspirante a limpiabotas y de su compañero,
el del ojo viscoso.
Le llamé la atención al dueño:
—¿Por qué nos ponen espías
hasta en la sopa?
El esbirro mayor se inclinó de hombros. No sabía
nada. Ni siquiera que pudiera tener en la mesa dos "convidados
de piedra"...
Impulsado por una forzada cortesía, impuesta por
un amigo, una de estas tardes, me vi, de manos a boca,
con don Ábilio, en su despacho harinero.
Estaba rencoroso, como un jabalí, acosado por todos
los perros de caza, hundido en un butacón tan viejo,
que bien pudo servirle de cuna. Los dueños del
coto eran los "negros" "falangistas".
El había pensado no abandonar el cacicazgo de la
provincia. ¡Para algo apoyaba la sublevación
del Ejército! Sus hambres de viejo político
desdentado se dirigían sobre Madrid. El
deseaba que se tomase pronto Madrid. ¡A toda costa!
Que se hiciese la consabida matanza y que todo quedase
en paz. Claro está, sin olvidar que el sería
un ministro de Hacienda. ¡Que nadie como
él sabría llevar la nave de la economía
nacional por sobre aquel mar de sangre española!
Como el ejército, en vez de acordarse de él,
daba carta abierta a los “falangistas”, comenzó
a dudar de la tropa.
-La cosa no es tan fácil- sentenciaba, sin mirar
nunca de frente, agarrotando en boca un puro despanzurrado.
-Mira- le dijo a su mujer.- Reúneme a todos los
criados y que recojan la fruta y cuantos conejos anden
por la huerta. Porque hay que prepararse para la campaña
de invierno.
Habló muy mal de los "falangistas" y
anunció un viaje a Burgos.
—¿Qué se creerán estos mamarrachos?
Pasaron unos días, y a Burgos se dirigió
don Abilio;
—Vengo a ponerme a las órdenes de la Junta
Militar de Burgos— dijo.
—Gracias, don Abilio.
No le dijeron más.
El sabía que era un hombre "decapitable".
Los "negros" de Falange, que no perdonan a los
caciques, porque no admiten competencia, le andaban buscando
las cosquillas y... ¡la cabeza!
Don Abilio se curaba en salud. La cabeza de Romanones
y la de don Abilio Calderón —según
Falange— debieron ser sus primeros trofeos. Porque,
asesinar a tantos hombres honrados, hablar de una España
"nueva", sin jerarquías ni cacicazgos
y no hacerse cargo de estas cabezas, era faltar, como
han faltado, a los primeros puntos de su programa sangriento.
Pero ahí está don Abilio, ahí está
el Conde de Romanones y ahí está don Samuel
Caduerno, escapado más tarde, como una corza, a
las tierras de Puerto Rico.
Las noticias, desde que empezó la guerra, vienen
retrasadas, como en silla de posta.
Sabemos hoy que en Canarias se ha suicidado el
general Balmes. No se agregó a los sublevados,
vencieron éstos y entraron en su despacho.
Dijéronle con sorna:
—¿Y ahora usted qué piensa hacer?
El general Balmes, aquel que entró el año
34 por Campomanes, en las cuencas mineras de Asturias,
al frente del Batallón de Valladolid, dos Banderas
del Tercio y una de Regulares, respondió a los
traidores:
—Ahora se hace esto.
Y se dio un pistoletazo en la sien.
En Palencia también se han incautado de
todas las radios y de todos los automóviles,
a excepción de aquellos de poco precio o que están
sin aceite. El mío no tiene gasolina.
Quien oiga una radio que no sea la de Burgos o la de Queipo
de Llano en Sevilla, irremisiblemente perderá la
cabeza. La libertad es una palabra hueca y la verdad no
existe. Es un fantasma de trapo. Porque desde este momento,
cerca de la mitad de España es una hacienda de
los “negros” sublevados donde sólo
impera la muerte. Una muerte sin dignidad y un silencio
de celda vieja.
Fusilados la mayor parte de los maestros y de
las maestras de la provincia, ahora los “negros”
de la ciudad andan empeñados en la caza del Inspector
Provincial de Escuelas. Los jesuitas, que tienen
allí varios colegios, inclusive un manicomio para
gentes ricas, han dicho a los “negros”:
-Cacemos a la alimaña.
Hasta ahora no lo han logrado. Pero no se escapará.
El cerco está hecho. La delación es el pan
blanco de esta guerra sagrada.
En Palencia oí, por primera vez, esta frase que
sacude los pelos:
—Hemos resuelto el paro obrero.
Yo temo que se me escape el corazón, como un perro
que rompe la cadena, no puede más y se lanza al
cuello de quien le acosa.
Me asfixio en Palencia. ¡Sigo viendo pasar
los camiones con los prisioneros civiles, que pronto serán
carnaza muerta en las orillas del Carrión y en
los caminos de las afueras!
El Cristo del Otero está como yo; cubierto de dolor,
de asco y de pesadumbre.
-¿Cuándo te vas a León?
-Mañana temprano.
-¡Lo que yo decía! Que no hay nada que hacer
contigo.
Confirmé que me vigilaban.
Cuando dejo Palencia, toda la ciudad salió, en
espíritu de desierto, a mirarme al camino: “¿A
dónde irá ese suicida?” Los automóviles
militares reculan acribillados por las balas. Les disparan
al pasar por los pueblos.
Los campesinos, a los que les han puesto en la mano una
escopeta, nos distinguen. Les mandan unas postas al lucero
del alba.
Pero yo tengo que ir a León. A León por
Villada:
¡Ojos de la mesonera,
Mesonera de Villada:
¡¡Voy camino de Pajares!!
Mi corazón canta y sangra. Sé que lo voy
tirando por Castilla.
Nadie
se atreve a andar por estas sendas, a no ser las patrullas
armadas que comienzan a justificar su ausencia de los
“frentes” de guerra, dedicándose a
la caza del hombre en la retaguardia. Pero yo
me aventuro por los caminos. No puede ser más peligroso
el campo que la ciudad, en la que los hombres recelan
de puerta a puerta. Voy harto de mirar rostros con máscara,
optimistas forzados, bocas selladas por el temor, botas
llenas de sangre y barro que acaban de descender del automóvil
en el que fueron de caza y las limpian sobre la acera.
Hombres que me saludan, aun cuando los fusiles están
calientes de hacer fuego a otros hombres atados junto
a los muros.
Camino desarmado por estas tierras grises. En Palencia
se ha dictado un bando en el que se dice que aquel que
no entregue las armas en el término de dos horas,
sería fusilado. Quedaba, pues, mi pistola mexicana
en Palencia, con su funda bordada en oro, entre una verdadera
pirámide de armas cortas y largas. Como cada lince
armado o “somatén” con “mono”
se apropiaba de la que más le llenaba los ojos,
un buen amigo me la libró de la rapiña cazurra.
Pero aconsejándome que me fuera sin armas, para
no vérmelas con los escopeteros, que no entendían
de razones ni de licencias.
Pronto me encontré con ellos. Salían de
los matorrales, como si fueran grupos de salteadores.
Yo, al acercarme a cada pueblo, paraba el coche, adoptando
un gesto sereno que les aquietara el pulso.
Ya en confianza, fui notando que no eran malas personas.Se
les ponía allí para disparar, y disparaban.
Eran hombres de la tierra, campesinos de aquellos poblados,
sin entusiasmo y sin conocimiento de lo que, en realidad,
sucedía en España. Los mandaba el “señorito"
fascista, el boticario, el telegrafista o el hijo del
ricachón que estudiaba en Madrid y llegó
a tiempo para cumplir su consigna: los únicos "negros”
de cada pueblo.
Los demás, como estos escopeteros que nos salen
al paso, no entienden de política. Vivían
ignorantes a la confabulación de los tres "señoritos"
de cada grupo de casas empolvadas junto al camino.
—¡Nosotros qué sabemos de eso!—
nos dicen bonachonamente alguno al que le enseñamos
cómo se agarra el fusil.
Desplegado el santo y seña, todos obedecieron
al señorito y al cura. Degollaron inmediatamente
al maestro o a la maestra de escuela, fusilaron al Ayuntamiento
en pleno con el alcalde a la cabeza. Se nombró
nuevo alcalde, cazaron unas cuantas familias de socialistas
y republicanos, y ¡esta es la guerra! Si algún
diputado fue sorprendido en el pueblo, también
pagó con la vida.
Por
lo demás, en estos pueblos no pasa nada No puede
pasar nada. No hay más habitantes que las gentes
de "orden", quienes comienzan en el cura, se
prolongan en el cacique y terminan en los dos o tres labriegos
que guardan relaciones con el cacique y el párroco.
Por aquí no pasa nada... Nada más que un
santo terror. Si no fuera por los grupos de escopeteros,
recelosos y temerosos, que surgen de las cunetas o de
las primeras casas, pensaríamos que todo se encuentra
deshabitado. Las ventanas, cerradas. La plaza del pueblo,
sola. La vida muerta en el campo. Los animales, escondidos
o requisados por la tropa.
En Villada, en Sahagún, no vemos apenas más
que algún anciano, una vieja arrugada en cuclillas
frente al hogar, indiferente como los muros de tierra
seca. Indiferentes en apariencia. Porque, en el fondo,
están tan tristes como la tierra y las casas, gachas
y silenciosas, sin canciones de niños ni acento
de hombres. Todo el contorno está reseco y vacío,
profundamente silencioso. Sellado de silencio y de temores:
el paisaje, el hombre y la tierra.
El júbilo en las ciudades es falso. Un específico
que se expende con la amenaza del tricornio y el gatillo
en alto de los fusiles. La tierra es la que se muestra
más sincera y desnuda. La soledad aumenta
su pesadumbre en las cintas de álamos y en las
veredas de los ríos. De estos ríos que antes
eran la voz fresca de cada pueblo. Pero ahora estos lugares
están más tristes. Todos han bebido una
poca de sangre conocida y hay mucha tierra recién
abierta.
Bastante lejos de León, ya tropezamos con muchas
tropas "negras" en el camino. Unas, acampadas.
Otras, en marcha hacia los "frentes". Otras,
desfilan con sus camiones hacinados de presos, casi todos
labriegos, cogidos en sus casas o en las tierras propias
en el momento de las faenas. Aun traen en las manos las
huellas de los útiles de trabajo. En los ojos,
un poco de cielo de la heredad que, en su mayoría,
ya no verán de nuevo. Un buen número de
mozalbetes, "negros" voluntarios y “negros”
de leva, retornan desde Oseja de Sajambre. Han ido a tirotearse
con los “rojos”. Y encontraron dura la lucha.
Vuelven a León, dispuestos a terminar con todos
los «rojos» del camino. Pero más acá
del Pajares.
También hay muchos estudiantes que estaban
hace poco en Madrid y ahora vienen mezclados con estas
fuerzas. Olieron la pólvora a tiempo. Y se han
salvado.
—¡Si nos agarran en Madrid, no la contamos!
Estaríamos de abono en el Este —dicen algunos.—
Nos ha salvado el veraneo.
El veraneo y la consigna. Porque son demasiado numerosos
los "falangistas" de Madrid que andan ahora
por Castilla, luciendo el mono azul, las flechas rojas
y el arma al brazo.