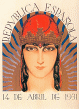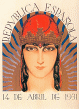España
a hierro y fuego (XVII).
Asturias,
frente de guerra.
El alcalde de Castropol, el palacio de Sestelo.
Por
Alfonso Camín.
Editorial Norte.
México, 1938.
Recuerdo
que este amigo que me invita a ver el hospital en las
afueras de Vegadeo es un comerciante en pieles. ¿Andará
buscando la mía?
Durante
el camino me dice, jugando a bromas y veras con la pistola:
-Oye: ¿Tú eres amigo de Indalecio Prieto?
-Sí.
-¿Pero de su partido?
-No.
-Te lo digo, porque si lo fueras, te mato.
Yo
no me inmuté en lo más mínimo. En
mis años revolucionarios de México,
esas bromas eran corrientes. Hasta pensé enseñarle
el gracioso juego de las pistolas: tirarlas cargadas al
alto y ¡a ver a quién le toca la china!
-Te
advierto –le dije muy ajeno a lo que él pensaba-
que esas pistolas automáticas son más infieles
que una bailarina. Lucen muy bonitas. Pero, cuando más
falta hacen, te traicionan. Se encasquillan mucho.
Ignoraba
yo que aquellas bromas tuvieran un fondo siniestro. Gil
Barcia y su acompañante, habían dicho:
-Ese es un “rojo”. Hay que liquidarlo.
Y ahí queda eso. Ellos eran aves de paso...
Alguien argumentó:
-Es muy amigo de Melquiades.
-¡Quiá! De quien es amigo es de Indalecio
Prieto y de Belarmino Tomás.
Belarmino
Tomás era, a la sazón, -luego lo supe- el
gobernador “rojo” de Asturias, con asiento
en Gijón, de donde el Gil Barcia y otros cuatro
o cinco “señoritos” tunantes habían
huido con los calzones húmedos. Entre éstos
había uno de más cuidado que Barcia: “El
jesuita del Cortijo”.
Los
dos caciquillos de Gijón están resentidos
conmigo, por cosas muy ajenas a la política.
Veremos cómo buscan la venganza sin dar la cara.
Porque parece que la “salvación” de
España no está en la victoria de los militares,
ni en abatir a sus enemigos. La venganza personal,
a base del asesinato, tiene su asiento principal en todo
el territorio “negro”, desde el palacio
más alto al más humilde caserío.
Como se incita la denuncia, y la denuncia es secreta,
verbal y anónima, todas las cabezas honradas están
a merced del primer granuja que se ha puesto un mono azul
y unas flechas, se ha remangado los brazos y ha cogido
un fusil. De esta manera, en Navia, un
comerciante portorriqueño, en pleito con un socio,
que es asturiano, corre al encuentro de las tropas, se
hace “falangista”, denuncia a su propio socio
como republicano, se presenta en su casa con otro grupo
de “salvadores” de la Patria y lo rematan
en los caminos. De esta manera en Luarca
un chófer, que hace cornudo a su patrón,
se pone de acuerdo con la mujer adúltera y se quitan
aquel estorbo de encima. El hombre era absolutamente apolítico.
Pero, no importa. Después de hacerle cornudo a
la fuerza, le hacen a la fuerza “rojo”. De
ese modo, como veremos, el cacique “negro”
de Luarca acabará con su adversario, el alcalde
de Villapedre y con todos los que no son sus adictos políticos
ni guardan el dinero en su banco. Veremos cómo
el cacique, duro y bestial, olvidando todo favor y poniendo
en pie toda ofensa, se vale de su posición económica
y de su rango con las comandancias militares y las oficinas
de Orden Público para segar numerosas vidas del
término, inclusive la de aquellos que han guardado
la suya durante la estancia de las fuerzas leales a Luarca.
El
hospital de Vegadeo es un edificio pequeño
e higiénico, obra de los alcaldes y concejales
socialistas, a los que ahora andan cazando por los montes
con el trabuco. En el hospital hay unas monjas carmelitas
o teresianas. Tienen pocos heridos. Tampoco caben muchos
más. No hay recursos. Mi amigo entrega a una de
las “madres” unos billetes. No hay más.
No dan más. El comercio está cerrado y las
casas están vacías.
Me
llaman la atención dos suertes: la de un muchacho
de unos dieciocho años, vaquero sin letras, que
tiene un tiro en una pierna. No sabe lo que dice ni lo
que defiende. Pero él quiere curarse y volver a
la guerra. La sangre y la rusticidad le brotan por los
pómulos saludables. Tras la lección aprendida,
las monjitas le dicen:
-Cuando te cures, ¿qué vas a hacer? ¿Volver
a casa o a la guerra?
-A la guerra a matar “rojos”. Yo no vuelvo
a casa. Le aplauden las monjitas. Le aplauden los dos
o tres visitantes que encontramos allí, gentes
de posición que necesitan de esta carne moza. Porque
son estos mozos los que se baten. Los que caen, sin saber
por qué. Los que, si no caen, mañana volverán
a ser las bestias de siempre. Más que criados,
los esbirros de estos otros analfabetos con posición
económica: comerciantes de la rutina, terratenientes
por herencia. Fortunas fosilizadas. Capitales
que otros han hecho con el trabajo en América para
que estos granujas, hijos, sobrinos, nietos, vivan ociosos
en sus heredades.
La
otra suerte que me preocupa, es la de un hombre de carrera
y de finos modales. Un médico, un enfermero
voluntario y que no carece de cultura. Me llama por mi
nombre y conoce mis libros. Es de Oviedo. Asegura que
estaba allí de viaje cuando entraron las tropas
en Vegadeo. Su casa es el hospital. No sabe de su familia
acorralada en Oviedo con las fuerzas de Aranda. Su rostro
es bondadoso y su mirada es tristona. Yo sé que
le he visto antes de ahora. Ignoro dónde. Desde
luego, su acento, dentro de lo culto, es netamente ovetense.
Allí se queda cuando partimos, melancólico
lo mismo que la tarde que se nos muere encima. Cuando
me despide en la puerta, le adivino en los ojos:
-No sé si le veré más. De buena gana
me iba de aquí. Pero, ¡quién cruza
estos montes! ¡Con todos los caminos tomados!
Se
agrava mi opinión cuando mi acompañante
me habla, calleja abajo:
-¿Tú lo conoces?
-La cara me es conocida. Yo he hablado con él otras
veces. Pero no recuerdo quién es. Desde luego,
es un hombre distinguido. Parece buena persona.
-Apareció aquí en el pueblo cuando entraron
las tropas. No le habíamos visto antes. Su presencia
despierta dudas. Pudiera ser un médico de los “rojos”
de Oviedo, que se quedó rezagado. Porque fue muy
violenta la retirada. Lo tenemos ahí, en observación.
El no lo sabe. Está vigilado. Si trata
de huir, hay consigna de darle un tiro.
Ahora
recuerdo aquel buen hombre. ¿Qué será
de él? No será difícil que esté
muerto. Que sea uno de aquellos bultos humanos que, al
correr del automóvil, encuentro en mi retorno,
por las cunetas.
Ya
en el centro del pueblo, por fin, veo a un amigo a las
puertas de su farmacia. Entra y sale. Se pasea por la
acera. Me saluda con una inclinación de cabeza.
Le correspondo. Intento acercarme.
Mi acompañante me lo impide. Pregunto:
-¿También es “rojo”?
-El no. Pero la botica es de un “rojo”.
Me
abruma. Siento en este momento la vergüenza de ser
español. Mi condición humana se empequeñece.
Se sonroja. Me cuesta trabajo contenerme. No gritarle
al que va a mi lado:
-Si hemos de vivir así mucho tiempo, saca de nuevo
la pistola. ¡Pégame un tiro en el corazón.
Acaso
me contuve con la esperanza de poder contar estas cosas.
Porque en estos instantes ya no pensaba en la familia.
Ni en mi vida sin pan y sin techo. Acosado por la necesidad
de salir de un pueblo para otro, sin más esperanza
que una tierra muda y un cielo ¿en guerra? ¡No!
Esta no es una guerra de hombres. Esto es una
iniquidad. Un estercolero de sangre, donde los cuervos
hediondos, quietos en los fusiles, hacen su digestión
de piltrafas.
MUERTES PARALELAS
El destino trágico de los prohombres de la República.
.