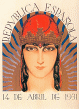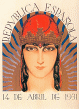Emilio Castelar
Por Eduardo Barriobero
Su
figura fue gallarda hasta en sus últimos años;
sobre todo, en la tribuna, en donde parecía crecer
y su cabeza mostrábase como aureolada de gloria y
de triunfo. La estatua modelada por Barrón lo representa
con acierto.
En el trato íntimo era de una candidez infantil.
Desconocía la suspicacia y el doble fondo.
Estimaba poco el dinero; pero le gustaba gozar de todos
los sibaritismos. No bebió licores; pero amaba los
vinos generosos, si bien los bebía con cierta sobriedad.
Era excelente gastrónomo y prefería la cocina
española a la italiana y a la francesa.
Era débil de carácter, salvo en lo que constituía
sus principios y en lo que afectaba a su formación
filosófica, literaria y política. En este
terreno, escuchaba con afabilidad los consejos y los requerimientos;
pero ateníase al propio criterio, que fue siempre
vacilante y contradictorio. Muchas veces padeció
de errores, pero los defendió y los cantó
con grandeza.
Amó siempre la libertad y la democracia,
pero no siempre supo darles fórmulas adecuadas para
que arraigaran en el corazón de aquel pueblo que
le oyó como a un oráculo.
No se casó ni se sabe de mujer alguna que se adueñara
de su corazón; pero es injusto deducir de aquí
las conclusiones que sobre su afeminamiento estableció
la maledicencia. Consta, por el contrario, que muchas veces
hizo vibrar sus nervios la belleza femenina y que no fue
el misticismo ni fueron extravíos patológicos
lo que le apartaron de los templos de Himeneo.
Su voz, contra lo que se ha dicho, lejos de ser chillona
y desagradable, era dulce y armoniosa, como la de un buen
barítono fuerte en los agudos.
El Registro Civil
Nació
en Cádiz el día 7 de septiembre de 1832 y
fueron sus padres don Manuel Castelar y doña Antonia
Ripoll, que habían contraído matrimonio en
Alicante en el año 1814.
Murió en San Pedro del Pinatar (Murcia), en 25 de
mayo de 1899.
Fue a la escuela de primera enseñanza en Elda, gran
pueblo fabril que le recuerda amorosamente. Cuando tuvo
la edad adecuada, estudió el grado de bachiller en
el Instituto de Alicante, pasando después a Madrid,
en donde estudió Derecho y Filosofía.
Aún no contaba dos años cuando perdió
a su padre y quedó a cargo de su madre y de su hermana
Concha, que acababa de cumplir los dieciocho.
Carentes en absoluto de recursos económicos,
decidieron aquellas dos santas mujeres trasladarse desde
Cádiz a Elda, buscando el amparo de doña Francisca
María Ripoll, hermana de doña Antonia, en
la que encontraron un noble corazón y un hogar, si
no opulento, por lo menos bien abastecido, del que pudieron
disponer como de cosa propia. (…)
Su
infancia. Un presagio
La
alta mentalidad de Castelar se mostró en los primeros
años de su infancia, con destellos de una precocidad
inteligente, y fue acertadamente observada por aquellas
mujeres, que no habiendo encontrado en Elda un preceptor
a su gusto, trasladáronse a Sax, en donde vivía
un gran discípulo de Pestalozzi llamado don Pedro
Varela, que gozaba de gran fama en aquellos contornos.
Su desmedida afición a la lectura, su poderosa
retentiva y la exuberancia de su frase, hicieron exclamar
al maestro, apenas transcurridos dos meses de su lección:
“Este niño será la estrella polar de
Europa”.
Don Pedro Varela le enseñó el latín
con la perfección de que acostumbraban a usar los
antiguos dómines, y bajo su guía, cuéntase
que tradujo a los diez años de edad las Epístolas
de Horacio y los Comentarios de Julio César.
Durante los estudios de bachillerato, comenzó a precisarse
su vocación, pues mientras en las asignaturas de
Letras obtenía continuos y brillantes triunfos, en
las de Ciencias no hacía sino defenderse en las batallas
de los exámenes con su natural elocuencia.
Terminó Castelar su grado de bachiller y a punto
estuvo de no pasar de él, puesto que los recursos
de su generosa tía no eran suficientes para costearle
los gastos de una carrera; pero se interesaron el maestro
y sus amigos, y pronto hubieron de facilitar, entre todos,
los medios necesarios para evitar el que se malograra o
quedara sin cultivo aquella inteligencia prodigiosa.
Emprendió de nuevo la familia su peregrinación
a la Corte (…). Después de una breve
estancia en Teruel, en donde doña Antonia tenía
otra hermana casada con un modesto funcionario de Hacienda,
a instalarse en una modestísima habitación
de la calle de San Bartolomé. (…)
Su
adolescencia
Volvamos
a la modesta casita de la calle de San Bartolomé.
Emilio, bajo la tutela de su madre y de su hermana, estudia
con verdadera devoción, no sólo los textos
de Filosofía y Letras que le prescribe la disciplina
universitaria, sino todos los libros y todos los papeles
que caen al alcance de su mano.
Ha cumplido los dieciocho años. La pobreza de su
casa se refleja en la palidez de su semblante y en la contextura
de su cuerpo enfermizo. Dijérase que sólo
tiene alma y voluntad puestas al servicio de su deseo insaciable
de saber.
Le aguija, además, la necesidad de aportar recursos
económicos al acervo de la familia.
Se le ofrece ocasión de hacer oposiciones a una plaza
modestamente remunerada, y a favor de ellas, el 30 de septiembre
de 1851, es nombrado alumno de la Escuela Normal de Filosofía,
en la sección de Literatura. El cargo era análogo
al de los antiguos repetidores y a de los actuales catedráticos
auxiliares. A cambio del sueldo anual de mil pesetas,
tenía la obligación de suplir, durante sus
enfermedades y ausencias, a los profesores de Literatura
latina, Griego, Literatura general y Literatura española.
Todo, como se ve, por tres pesetas diarias.
Pero estas tres pesetas no sólo fueron el alivio
de perdurables escaseces, sino que fueron, además,
una renta de honor que hizo exultar de alegría el
corazón de aquellas santas mujeres.
La
revelación de Castelar
España
sintió una vez más el ansia, tan pocas veces
lograda, de regirse democráticamente y de reconocer
al pueblo el poder y la facultad de darse sus leyes. Por
virtud de esas antinomias tan nuestras, era un general el
encargado de izar el pabellón de las libertades:
Espartero, duque de la Victoria, coronado por los
laureles legítimamente ganados en las luchas contra
el carlismo, era el ídolo popular y el verbo del
partido progresista. Para preparar la opinión a unas
elecciones, que habían de determinar el arribo de
la democracia, se organizó en el por entonces nuevo
teatro de la Plaza de Oriente lo que hoy llamaríamos
un mitin, al que asistió la plana mayor del progresismo:
Madoz, Olózaga, Aguirre, Calatrava, Gonzalo Morón
y otros de no menores méritos. La gente se apretujaba
en la platea y en las galerías, junto a las puertas
y hasta en la calle.
En el momento de mayor solemnidad y cuando uno de los grandes
maestros de la elocuencia progresista, no extinguida aún,
hacía la apología de la libertad, de entre
la muchedumbre surgió una voz: “¡Emilio
Castelar pide la palabra!”
Todas la miradas convergieron con gesto de reproche en el
punto de donde la voz saliera, y aún algunos gritos
exteriorizaron la protesta con el hecho insólito
de que se interrumpiera de tal modo un discurso en el que,
como cuentas de vidrios policromos, engarzábanse
los párrafos redondos y sonoros.
El disgusto del pueblo fue aún mucho mayor, cuando,
habiéndole llegado su turno, vieron alzarse un niño
casi imberbe, delgado de cuerpo, paliducho y sin arrogancia
en el gesto.
La palabra “osado” vibró en todos los
labios; pero pronto se calmó aquella tempestad de
indignaciones cuando, pronunciando a media voz el saludo,
clamó con entonación tribunicia:
“Voy a defender las ideas democráticas,
si deseáis oírlas. Estas ideas no pertenecen
ni a los partidos ni a los hombres; pertenecen a la humanidad.
Basadas en la razón, son como la verdad absoluta
y como las leyes de Dios, universales. Por eso la persecución
no puede ahogarlas, ni la espada del tirano vencerlas, pues
antes de que el tiempo desplegara sus alas fueron escritas,
en libros más inmensos que el espacio, por la mano
misma del Eterno. (…)”
Este discurso lleva la fecha de 22 de septiembre de 1854.
Trece días antes había cumplido Castelar los
veintidós años.
Desde aquel momento su nombre dejó de ser oscuro
y fue ya pronunciado con veneración por todos los
devotos de las ideas, por entonces modernas, de libertad
y de democracia.
Sixto Cámara, que inspiraba el periódico
titulado La Soberanía Nacional, lo llevó a
la Redacción; pero tuvo que mediar Martos para convencerlo,
pues alegaba no tener tiempo, puesto que todas sus horas
estaban distribuidas en la tarea de dar lecciones particulares,
lo que le proporcionaba un rendimiento de cien pesetas mensuales.
Ofreciéronle la misma cantidad en el periódico,
y tales méritos reveló, que al pagarle el
primer mes le dieron veinticinco duros, con gran sorpresa
suya, pues consideraba aquella cantidad poco menos que fabulosa.
Por discrepancias de criterio con Fernando Garrido,
de La Soberanía Nacional pasó a La Discusión,
que dirigía el inolvidable don Nicolás María
Rivero.
Un
rigodón de mal agüero. Castelar Catedrático
Las
veleidades de Isabel II, entre otros estragos de mayor monta,
causaron el de dar a la política española
una inestabilidad y una vacilación incompatibles
con el estudio y mucho más con la resolución
de los problemas nacionales.
En octubre de 1856, cuando más seguro se consideraba
en el Gobierno el general O’Donnell, domador de las
corrientes democráticas y entronizador de la reacción
más descarada, antojósele a la reina un Gobierno
más reaccionario todavía, y al efecto, pensó
en Narváez, insustituible para estos sanguinarios
menesteres.
Solemnizaba Isabel II el vigésimosexto aniversario
de su nacimiento, el 10 de Octubre de dicho año,
con un baile de gala en el regio Alcázar, y al comenzar
el rigodón de honor, cuando el conde de Lucena se
acercó a ofrecerle su brazo, lo rechazó con
gesto altivo para tomar el del duque de Valencia. Los invitados
aplaudieron la gracia mayestática y en aquella misma
noche se consideró la crisis como un hecho fatal
e ineludible.
En efecto, al día siguiente, el Gobierno presentó
su dimisión, que le fue admitida con regocijo, y
se constituyó a continuación el nuevo Gabinete
presidido por Narváez, del que formaban parte, entre
otros, Pidal, Nocedal, Lersundi y don Claudio Moyano, designado
para la cartera de Fomento, a la que estaba entonces adscrita
la de Instrucción Pública.
Castelar, que había adquirido ya reputación
de orador elocuentísimo, con las conferencias que
explicó, alternando con Martínez de la Rosa,
Olózaga y Alcalá Galiano, en el Ateneo, situado
entonces en la calle de la Montera, hacía
en aquella sazón oposiciones a la Cátedra
de Historia de España en la Universidad Central.
La opinión unánime le adjudicaba el número
uno, y por unanimidad fue propuesto por los jueces
en el primer lugar de la terna.
Un momento se temió que la conveniencia política
le negase la justicia y se exteriorizaron contra
él las protestas más violentas y los más
duros anatemas; pero don Claudio Moyano, a pesar
de su espíritu netamente reaccionario, no vaciló
en otorgar a Castelar el merecido galardón.
Castelar
periodista. Castelar condenado a muerte
Desde
su ingreso en La Soberanía Nacional, descubrióse
en Castelar aptitudes admirables para el periodismo, y de
él no se apartó hasta el final de su vida.
Cuando el Ministerio Miraflores preparó unas elecciones
con la opinión férreamente amordazada y sujeta
a censura, dividióse el criterio de los republicanos,
pues mientras unos pretendían que se debía
de acudir a las urnas, abogaban otros por el retraimiento.
Entre estos últimos figuraba Castelar, y ello fue
causa de que se apartase de Rivero y La Discusión,
para fundar otro diario republicano que se tituló
La Democracia.
Cádiz proclamó la candidatura de Castelar,
y el éxito era, sin duda, para él segurísimo;
pero atento a su criterio de abstención, dirigió
a sus electores una carta-manifiesto en donde exponía
los motivos de la renuncia a su candidatura. Le secundó
Orense, que también tenía segura su elección
por un distrito de Palencia. Los dos ilustres republicanos
hicieron entonces un viaje de propaganda por Cataluña
y Valencia, con un éxito maravilloso. “Castelar
–dice un historiador de la época- era a la
sazón el más asombroso facedor de republicanos
que se haya visto ni se pueda volver a ver nunca.
Su cátedra, llena siempre de bote en bote, le servía
de incomparable arma propagandista. El que le oía
allí una vez, ya no podía perder el vicio
de volver y salía hecho más republicano que
el propio Sixto Cámara.”
El día primero de Enero de 1864, salió
a la luz el primer número del periódico de
Castelar, La Democracia. Era un diario de un tamaño
muy superior a los de su tiempo y con un cuerpo de Redacción
selecto y numeroso. Sin embargo, como no estaba sostenido
por una empresa y entonces apenas se pagaba la publicidad,
su vida fue lánguida y difícil.
La ley de Imprenta, imaginada por el que era entonces “el
joven y aprovechado autor del programa de Manzanares”,
don Antonio Cánovas del Castillo, acabó
con La Democracia y con casi todos los periódicos
de izquierda.
Si por otros motivos no fuera gloriosa la historia de este
periódico, lo sería por haber publicado el
artículo de Castelar titulado El Rasgo, en el que
se aludía valientemente a la cesión del patrimonio
hecho por la reina.
Otro periódico, dirigido por el farmacéutico
Calvo Asensio, fue por entonces asilo y pabellón
de los revolucionarios: La Iberia.
El 22 de junio de 1866, cuando O’Donnell ejercía
el Gobierno por tercera vez, acaeció la sublevación
del cuartel de San Gil, que se propagó rápidamente
a otros centros militares.
Los revolucionarios de La Iberia, en la parte norte
de Madrid, levantaron numerosas barricadas, y en una de
ellas se vio a Castelar con el fusil al brazo, batiéndose
denonadamente contra el Gobierno.
Después de una lucha encarnizada, no sólo
a tiros, sino con arma blanca y cuerpo a cuerpo, el Gobierno
logró vencer la Revolución y desató
su sed de venganza contra los vencidos. Declaróse
el estado de sitio en casi todas las provincias, y los Tribunales
marciales comenzaron su tarea, haciendo fusilar treinta
y cuatro sargentos, diez y nueve cabos y soldados de artillería
y dos paisanos. Condenaron, además, a muerte,
pero por fortuna pudieron escapar al extranjero, a Becerra,
Aguirre, Carlos Rubio, Castelar, Sagasta, Martos y a otros
muchos militares y paisanos. Cuando comenzó la represión,
anunció la reina a su Gobierno que había de
negarse terminantemente a firmar ningún indulto.
Castelar,
parlamentario
Pero
la revolución vencida en 1866 triunfó en 1868,
y convocadas Cortes Constituyentes, Castelar fue diputado
por cinco circunscripciones y optó por la de Lérida,
a cuya ciudad había siempre profesado gran afecto,
desde que en 1855 fue a informar allí en un jurado
por delitos de imprenta.
En aquellas Cortes esperábase con verdadera ansiedad
la palabra del famoso orador del Ateneo y eminente profesor
de la Universidad Central. Y nadie, ciertamente, quedó
defraudado, pues en 12 de abril de 1869 pronunció
su primer discurso parlamentario, que ha pasado a las antologías
como la pieza oratoria más notable del pasado siglo.
Es la rectificación al discurso del canónigo
y diputado don Vicente Manterola, que comienza con aquel
conocido apóstrofe: “¡Grande es el Dios
del Sinaí!”
(…)Cuando Amadeo de Saboya anunció
su renuncia al trono, dijo en la Cámara Castelar:
“Señores: la realidad es que aquí, sin
provocación de nadie, sin desacato de nadie, sin
que nadie le haya faltado, sin que le haya faltado el Parlamento,
sin que le haya faltado el pueblo, sin que le haya faltado
el Gobierno, sin que le haya faltado ninguna autoridad popular,
sin que le haya faltado ninguna autoridad política,
el rey, el rey permanente, el rey vitalicio, el rey hereditario,
ha anunciado pública y solemnemente a la nación
que él tiene ya formada su resolución, que
arroja sobre ese pavimento la Corona de España…”
En la sesión en que se proclamó la República
Española por 258 votos contra 31, Castelar dijo a
los monárquicos:
“El partido republicano no reivindica la gloria
de haber destruido la monarquía. Yo, que
tanto he contribuido, que tanto he deseado que este momento
viniera, debo de decir que no entra en mi conciencia el
mérito de haber concluido con ella.
Con Fernando VII murió la monarquía tradicional;
con la fuga de Isabel II murió la monarquía
parlamentaria; con la renuncia de Amadeo ha muerto la monarquía
democrática; nadie ha acabado con ella; ha muerto
por sí misma. Nadie trae la República; la
traen todas las circunstancias; la trae la fuerza aunada
de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia.
¡Señores!, saludémosla como
a un sol que se levanta por su propias fuerzas en el suelo
de nuestra Patria.”
Con motivo de defender una proposición parlamentaria
en la que se solicitaba un voto de confianza para el presidente
del Poder Ejecutivo, don Francisco Pi y Margall, hizo Castelar
la siguiente profesión de fe:
“Hace dieciséis años, decía yo
en una lección del Ateneo, terminando un curso, a
la juventud que me escuchaba: ¿sabéis cuál
es mi deseo? Pues mi deseo es que la generación que
viene me llame conservador, y que la generación que
ha de venir en pos de ésta, cuando yo sea viejo,
me llame reaccionario. Con esto demostré yo que tenía
fe en el progreso humano; con esto demostré yo que
tenía fe en el cambio de las ideas, porque si soy
conservador, si soy reaccionario, yo me examino y yo no
me encuentro cambiado. Liberal era y liberal soy;
demócrata era y demócrata soy; federal era
y federal soy, y tengo que decir que hoy me parecen
tan pequeños los poderes antiguos, tan mezquinas
las ideas reaccionarias, que creo imposible toda restauración
y no temo que la República perezca por las asechanzas
de sus enemigos, mientras temo mucho que se pierda por las
imprudencias y por la temeridad de los republicanos.”
Castelar
enjuicia la Revolución de 1868
“Verdad
es que la lógica de los hechos desbarata las combinaciones
de los partidos, sacando inflexible la consecuencia encerrada
en nuestras instituciones fundamentales esencialmente democráticas.
La revolución del 68 fue una revolución
antimonárquica, aunque sus autores, desconociendo
la propia obra, pugnaron por reducirla a los estrechos límites
de una revolución antidinástica.
Por primera vez en nuestra historia moderna, el rey, que
desde la fundación de las grandes monarquías
había sido el Genio tutelar de la patria; el rey,
que cautivo y cómplice y cortesano de los conquistadores,
había presidido ausente las Cortes de Cádiz
y la guerra de Independencia, el rey desaparece perseguido
por sus ejércitos, ahuyentado por sus vasallos, herido
en sus derechos, negado hasta en los fundamentos más
sólidos de su autoridad, criticado con irreverencia,
sustituido con audacia por un gobierno cuyo origen está
en la revolución, cuya legitimidad en el sufragio
universal, cuyo espíritu, sin quererlo, sin saberlo,
por necesidad, por fuerza en los principios republicanos,
que no otra cosa sino república era aquel artículo
32 de la Constitución, copiado a la letra del pacto
fundamental en los pueblos federales, el cual se reducía
a declarar origen perpetuo del poder a la nación
entera, principio contrario a toda monarquía. Así
es que, o la revolución de septiembre no había
arraigado en los ánimos, o la revolución de
septiembre había traído consigo necesariamente
la república.”
Castelar,
presidente de la República
Había
dimitido Salmerón por el motivo conocidísimo
de su resistencia a consentir que figurase en la legislación
republicana la pena de muerte; habían sido inútiles
todos los esfuerzos que se hicieron para convencerlo de
que debía continuar en su cargo, y, al fin, las
Cortes, por ciento treinta y tres votos contra treinta y
siete, y cinco papeletas en blanco, confirieron la Presidencia
del Poder Ejecutivo a don Emilio Castelar, que
en aquel momento era el hombre en quien más confianza
tenía la opinión.
Nombró Castelar su Ministerio, y en él conservó
en sus departamentos respectivos de Gobernación y
Marina, a los señores Maisonave y Oreiro; Carvajal,
del de Hacienda, pasó al de Estado, y Soler y Plá,
del de Estado al de Ultramar; el señor Río
y Ramos fue designado para Gracia y Justicia; Pedregal,
para Hacienda, y Gil Berges, para Fomento. Días después
fue nombrado don José Sánchez Bregua ministro
de la Guerra.
En la sesión del ocho de septiembre dióse
cuenta a las Cortes de estos nombramientos, y expuso Castelar
su programa conforme con las ideas que hasta entonces había
exteriorizado en las Cortes.
Algunas torpezas de sus ministros colocaron al Gobierno
en situación peligrosa en sus primeros momentos;
pero pronto la Cámara le ratificó su confianza,
dejando expedito camino a sus iniciativas y decisiones.
Entre otras autorizaciones, le concedió la de movilizar
hombres y dinero para combatir a los carlistas, que habían
intensificado la guerra hasta el extremo de que en aquellos
días constituía un verdadero peligro nacional.
En alguno momentos las Cortes quisieron conceder al Gobierno
facultades dictatoriales; pero las rechazó de una
manera clara y terminante, haciendo constar que en el instante
de recibirlas presentaría su dimisión. Sin
embargo, cuando a causa de los rigores del verano fue preciso
suspender las sesiones parlamentarias, se le concedió
la autorización, que realmente equivalía a
la dictadura.
Durante este interregno parlamentario, que duró desde
el 20 de septiembre hasta el 2 de enero, Castelar
reorganizó el Cuerpo de Artillería, que había
sido disuelto el 7 de febrero anterior; reclutó un
Ejército de 80.000 hombres, suprimió la redención
a metálico y salvó a España de una
guerra con los Estados Unidos, a causa del apresamiento
del vapor Virginius en aguas de Cuba, pues la ligereza del
general Jovellar, quien fusiló a los tripulantes
de dicho barco sin tener en cuenta que algunos eran súbditos
norteamericanos, fue considera por la poderosa República,
que ya entonces codiciaba al isla de Cuba, como un casus
belli. Plantearon la reclamación, y Castelar, secundado
inteligentemente por el ministro de Estado, señor
Carvajal, la resolvió con honra y fortuna para España.
No obstante verse el Gobierno envuelto en dos guerras,
la carlista y la de Cuba y la insurrección cantonal,
respetó escrupulosamente las libertades públicas
y los derechos ciudadanos, castigando únicamente
los hechos de dar noticias falsas de las guerras o revelar
los preparativos militares del Gobierno.
La
muerte de Castelar
Castelar
tenía la preocupación de los números.
En muchas ocasiones dijo a sus amigos:
-Nací casi al empezar el año 33, a
los treinta y tres años de edad fui condenado a muerte
en garrote vil por los acontecimientos políticos
del 66; he estado consagrado a la política activa
y el periodismo los treinta y tres años que van 1855
a 1888; moriré cuando tenga sesenta y seis
años, es decir, dos veces treinta y tres,
esto es, treinta y tres años después de haber
sido condenado a muerte.
Su profecía se cumplió; una
enfermedad que adquirió en San Sebastián a
fines del verano de 1897 lo aplanó de tal manera
que parecía sólo vivir para pensar en la muerte.
Los graves acontecimientos de por entonces: guerras con
Cuba, Filipinas y los Estados Unidos, electrizaron su sistema
nervioso y pareció reanimarse y recobrar el vigor
de sus años juveniles.
La primavera de 1898, fue a pasarla en Sax, donde pasara
su niñez; en el verano del mismo año, por
consejo de los médicos, marchó a tomar las
aguas de Mondariz. Regresó a la Corte y, sin duda,
la contemplación de los desaciertos de los gobiernos
volvió a deprimir su espíritu y a poner en
peligro su vida.
En unas Cortes elegidas por entonces, Murcia le encomendó
su representación; por prescripción facultativa,
fue a descansar, en mayo del 99, a la finca que la familia
del banquero Servet poseía en San Pedro del Pinatar.
Al despedirse de sus amigos y familiares de Madrid, parecía,
por su tristeza, como si presintiera que no iba a volver
a verlos. Al arrancar el tren en la estación de Atocha,
se le saltaron las lágrimas.
El 23 de mayo, cuando aún no hacía cinco días
que había llegado a la finca de sus amigos, comenzó
a escribir un artículo titulado Murmuraciones Europeas
para La Ilustración Artística, de Barcelona;
al llegar a la segunda cuartilla, un movimiento convulsivo
estremeció su mano derecha y brotó de su frente
un sudor frío, precursor de un desmayo; su energía
formidable le hizo recobrarse y pudo, al fin, completar
el artículo, pero dictándolo, él, que
jamás había dictado, a su sobrino Rafael del
Val.
Al día siguiente se le presentó un ligero
ataque de disnea; alarmados sus parientes y amigos, hicieron
venir de Madrid a los doctores Huertas y Pulido, que acudieron
presurosos; pero no llegaron a tiempo, puesto que el jueves,
25 de mayo, a la una y quince minutos de la tarde, entregó
su nombre a la Historia.
Llegan
los cuervos. Una impertinencia “de corpore insepulto”
Castelar
fue toda su vida creyente: católico apostólico
romano y ortodoxo a machamartillo.
Sin embargo, la Iglesia Nacional lo tuvo siempre en entredicho,
tal vez porque colocara al Dios tonante del Sinaí
por debajo del Dios humilde del Calvario, y a la Religión
del amor y la misericordia supeditara la Religión
del Poder.
Así, el Obispo de Cartagena, alarmado de que en la
casa mortuoria se instalara capilla ardiente y en la iglesia
parroquial de San Pedro del Pinatar se le hiciese funerales,
preguntó presuroso si había muerto dentro
de la Iglesia Católica y en sus últimos instantes
se le había administrado los Santos Sacramentos.
En el acto, el dueño de la finca le contestó
telegráficamente:
“Estériles para salvar su vida los recursos
de la ciencia; acudió la Religión con sus
espirituales auxilios, y el Sacramento de la Extremaunción
le fue administrado por el cura párroco del pueblo,
don Tomás Gómez. Recibióle el moribundo
con gran fervor y dándose perfecta cuenta de su estado,
pues hasta pocos momentos antes de expirar conservó
íntegro el conocimiento.”
Embalsamado el cadáver por los médicos, fue
transportado a Madrid, que al recibirlo, hizo una manifestación
de duelo la más cordial y sincera que sin duda se
ha conocido; ante su féretro calló la crítica,
se arrodillaron los indiferentes y lloraron los adversarios.
Cundió rápidamente la noticia por España
y América y puede decirse que el duelo, no ya fue
nacional, sino que en él vistió de luto toda
la raza latina.
Telegrafiaron pésames todos los Gobiernos y todos
los notables de Europa y América, y no hubo periódico
que no hiciese honor a los méritos de nuestro prohombre.
Otra
especie de cuervos
No
faltó quien al cadáver de Castelar regateara
los honores. Desempeñaba el cargo de Capitán
General de Madrid el llamado General Cristiano, y pensando,
sin duda, que con ello habría de restar brillantez
al entierro de Castelar, prohibió en una Real orden
el que los generales fuesen a él con uniformes de
gala, y el que asistieran los oficiales. Esto y la cicatería
del Gobierno que presidía don Francisco Silvela,
determinó al periódico republicano El País
a publicar el siguiente suelto:
“El Gobierno español, haciéndose indigno
de tal nombre, regatea los honores que a Castelar han de
hacerse, y tras de regatearlos, los niega. Concede, en cambio,
la limosna, por nadie solicitada, de costear el entierro.
El cadáver de Castelar no necesita de la caridad
oficial para ser enterrado. Cualquier español tendría
por altísima honra hacer lo que al Gobierno tanto
trabajo cuesta realizar.
El periódico El País es español
y como tal, solicita el honor de costear cuantos gastos
el entierro ocasione.”
La familia del ilustre muerto rechazó respetuosamente
del Gobierno la mezquina cooperación que para los
gastos del sepelio había ofrecido, con lo cual la
intervención de éste se concretó al
pago de unos funerales.
Intervino la opinión pública y personas del
propio Ejército, calificadísimas por sus méritos,
intervinieron, también, cerca del Capitán
General de la Plaza y consiguieron que los militares
pudiesen acudir con uniforme de gala al entierro. Así
lo hicieron los generales Martínez Campos y Weyler,
entre otros. Cuando el cortejo estaba en marcha, incorporáronse,
de gran uniforme también, López Domínguez,
Salcedo, Blanco y Primo de Rivera.
Pocos días después celebráronse, con
escasa concurrencia, en San Francisco el Grande, los funerales
organizados por el Gobierno.
En ellos, cosa inusitada, se suprimió el panegírico
del muerto. En cambio, la sesión que las Cortes celebraron
en su honor fue la más solemne de cuantas, con motivos
semejantes, han celebrado.